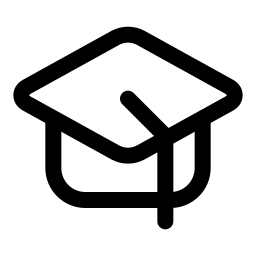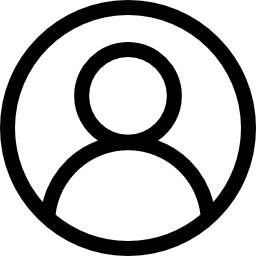2. Historia.
La autonomía de Castilla-La Mancha es relativamente joven en términos de su demarcación política y administrativa actual, pero sus raíces históricas se remontan a tiempos milenarios.
Aunque no ostenta la categoría de una nacionalidad histórica, su historia es rica y documentada. El poblamiento en la región se remonta a la prehistoria, como evidencian los restos del Paleolítico hallados en Alpera y Minateda (Albacete), los del Neolítico en Verdel pino (Cuenca), y los del Bronce datados alrededor del 2500 a. C., Las primeras fuentes escritas provienen de griegos y romanos en los siglos V y IV a.C., ofreciendo información sobre los primitivos pueblos íberos en Albacete y los celtíberos en Guadalajara. De esta época datan la Bicha de Balazote, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y la Dama diferente encontrada en el Cerro de los Santos de Montealegre del Castillo (Albacete), exhibida también en el Museo Arqueológico Nacional.
Aunque tradicionalmente conocida como La Mancha, evocadora de vastas extensiones de tierra rojiza dedicadas a la agricultura, la viticultura y la producción de aceite de oliva, la región va más allá de los tópicos. Castilla-La Mancha abarca una variedad de paisajes, desde terrenos áridos hasta humedales, montañas que la rodean, ríos caudalosos y localidades con un marcado peso histórico.
Ubicada en el corazón de la península ibérica, la región ha sido tanto el origen de un pueblo como una tierra de frontera, con castillos defensivos y una cultura integradora. Ha experimentado una rica tradición agrícola, así como un florecimiento en artesanía y comercio. Su presente está fuertemente vinculado a su pasado, consolidando su identidad a lo largo de los siglos.
2.1. Prehistoria.
En Castilla-La Mancha, los restos paleolíticos se reducen a algunos utensilios aislados descubiertos en la margen derecha del río Tajo. Estos incluyen cantos tallados con filo cortante que fueron utilizados como herramientas de caza. Además, se han encontrado hachas de mano en lugares como Pineda (Toledo) y Chiquero (Ciudad Real). También se han encontrado piezas de sílex en yacimientos como Los Casares (Guadalajara) y Villanueva de Nuria (Ciudad Real). Estos vestigios proporcionan evidencia de la presencia y actividades de poblaciones prehistóricas en la región.
En la actualidad, la investigación arqueológica en Castilla-La Mancha se centra en el estudio de yacimientos como la cueva de Castejón (Cuenca), que pertenece al periodo del Magdaleniense y tiene una antigüedad de aproximadamente 14.000 años. Este hallazgo demuestra la presencia histórica de ocupación humana en la región y proporciona datos científicos fundamentales.
En el Neolítico, el abrigo de Verdel pino (Cuenca) presenta fechas muy tempranas para el interior de la península ibérica, alrededor del 5000 a. C., Este descubrimiento contribuye significativamente al entendimiento de la evolución de las comunidades humanas en la región durante ese período.
Además, la región cuenta con un notable repertorio de pinturas rupestres de arte post-paleolítico. Estas pinturas se extienden por las provincias de Cuenca, con 12 lugares entre los que destaca Villar del Humo; Albacete, con yacimientos emblemáticos como Nerpio, Alpera, Minateda o Ayna; y Guadalajara, que alberga la Cueva de los Casares, cercana a Riba de Saelices, así como los abrigos de Peña Cabra y Peña Capón. Estos descubrimientos arqueológicos contribuyen significativamente a la comprensión de la historia y la cultura de la región a lo largo de diferentes períodos prehistóricos.
Durante la Edad del Bronce, la cultura dominante en Castilla-La Mancha fue la de las Motillas, que eran una especie de fortalezas circulares construidas alrededor de una torre. Estas motillas se asentaban en llanuras, sobre elevaciones del terreno. Grupos humanos sedentarios, cuya subsistencia se basaba en la ganadería y la agricultura, ocuparon la región conocida actualmente como La Mancha. Este territorio abarca gran parte de la provincia de Ciudad Real, prácticamente toda la de Albacete y partes de las provincias de Toledo y Cuenca.
Estos asentamientos forman parte de los sustratos indígenas que dieron origen a la cultura ibérica. Los poblados de las Motillas estaban cercanos unos de otros, ubicados en colinas, y se caracterizaban por tener fuertes murallas en anillos concéntricos que albergaban las viviendas. Estos asentamientos datan aproximadamente entre el año 2,000 y el 1,500 a. C., La base económica de estas comunidades era principalmente agraria.
La concentración de estos poblados es especialmente notable en Ciudad Real, donde destacan sitios como Daimiel y las Lagunas de Ruidera, así como El Acequión en Albacete. Estos vestigios arqueológicos ofrecen valiosa información sobre la vida y las prácticas culturales de las comunidades de la Edad del Bronce en la región.
Dentro de la localización y época de la Cultura de las Motillas, destaca el yacimiento de Castillejo del Bonete, cerca de Terrinches, en Ciudad Real. Este lugar funcionó como un enclave funerario utilizado durante las épocas del Bronce y del Cobre, al que también se le atribuye una significación religiosa.
A medida que avanzamos desde el Bronce final hacia la Edad del Hierro, se observan innovaciones, como poblados con un urbanismo incipiente y prácticas rituales de incineración. En el norte y noroeste de la península ibérica, se desarrolla la cultura celta, mientras que en el este y sur emerge la cultura íbera. En el centro peninsular, particularmente en la región de Castilla-La Mancha, encontramos a los celtíberos. Esta fase protohistórica es conocida también a través de fuentes romanas y griegas y, al final de esta etapa, ya se observa el uso de la escritura.
En la región de Castilla-La Mancha, se han excavado poblados y necrópolis de la 1ª Edad del Hierro, especialmente en Cuenca y Guadalajara. Uno de los yacimientos notables es El Ceremeño, ubicado en el término municipal de Herrería. Sin embargo, los hallazgos más conocidos corresponden a la cultura celtibérica, que en la provincia de Albacete se manifiesta como una fase plenamente íbera. Algunos yacimientos destacados incluyen Munera, Cerro de los Santos (siglo IV a. C.) en el término de Montearagón del Castillo, y Pozo Moro (siglo VI a. C.) en Chinchilla de Montearagón. Estos hallazgos arqueológicos ofrecen una visión detallada de las sociedades y las prácticas culturales de la región durante la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
2.2. Romanización.
Durante el primer milenio a. C., y especialmente alrededor del año 500 a. C., la influencia de los colonizadores fenicios y griegos de la costa mediterránea llegó a la región, dando lugar al desarrollo de la cultura íbera entre los pueblos oretanos y carpetanos que habitaban las tierras actuales. de Castilla-La Mancha. Los oretanos ocupan la provincia de Ciudad Real, con poblados notables como Oretum, Valdepeñas o Alarcos. Por otro lado, los carpetanos se ubicaban en el valle del Tajo, en la provincia de Toledo, destacando asentamientos como Toletum (Toledo), Consabura (Consuegra) o Complutum (actual Alcalá de Henares).
Después de un breve periodo de dominio cartaginés, la anexión de la península ibérica por parte de los romanos tuvo lugar durante la Segunda Guerra Púnica, entre los años 218 y 201 a. C., Tras la derrota cartaginesa, las legiones romanas comenzaron a ocupar la Meseta Sur, inicialmente con el objetivo de asegurar el acceso a las tierras fértiles del valle del Guadalquivir. Sin embargo, pronto se vieron atraídos por la riqueza minera de la región.
Las campañas del cónsul M. Porcio Catón entre los años 195 y 193 a. C. culminaron en el año 192 a. C., cuando se cerró la conquista de la Carpetania con la victoria de Quinto Fulvio Nobilior cerca de Toletum (Toledo). Esta victoria tuvo lugar sobre una confederación de pueblos íberos, como los vacceos, vettones y carpetanos. La conquista romana marcó un cambio significativo en la región y desarrolló la presencia romana en lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha.
Alrededor del 180 a. C., la Meseta Sur se encontraba bajo control romano después de la campaña de Sempronio Graco, marcando así el inicio de la ocupación imperial. Durante este período, los romanos fundaron nuevas ciudades, como Colonia Antiquaria (Villanueva de los Infantes en Ciudad Real), Castrum Briaga (Brihuega en Guadalajara), Segóbriga (Cuenca), Pastrana (Guadalajara), Ad Aras (Almansa, en Albacete), o Valeria en Cuenca. Además, revitalizaron otras ciudades preexistentes como Toletum (Toledo) u Oretum.
Los romanos llevaron a cabo la construcción de una red de comunicaciones y obras públicas significativas, modernizaron las explotaciones agrícolas y mineras en la región, y difundieron su lengua y cultura entre la población local. A partir del siglo III d. C., se inició el proceso de cristianización de la región, influenciado por las tropas del ejército romano destinadas en el norte de África y por los mercaderes que provenían de esa zona. Este período marcó la integración de la región en el mundo romano y la consolidación de elementos romanos en la vida cotidiana y la infraestructura de la región.
En la época romana, el territorio de la actual comunidad castellano-manchega estaba repartido entre dos provincias romanas: la Bética, que abarcaba la parte occidental de la Meseta Sur, y la Tarraconense, que cubría la parte oriental. Dentro de la Bética, se encontraban ciudades como Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del Campo, en Ciudad Real). Por otro lado, dentro de la Tarraconense, se destacaban ciudades como Ercávica (en el término de Cañaveruelas en Cuenca), Complutum, Toletum (Toledo), Valeria y Segóbriga.
Estas ciudades romanas eran centros importantes para la administración, la cultura y la economía en sus respectivas regiones. Cada una de ellas desempeñaba un papel clave en la red de asentamientos romanos que se extendía por la península ibérica, contribuyendo al desarrollo y la romanización de la región que ahora conocemos como Castilla-La Mancha.
2.3. Fin de la dominación romana. Los pueblos germánicos. Los visigodos.
Entre los siglos III y IV d. C., el declive del Imperio romano de Occidente, marcado por continuas crisis políticas, económicas y de expansión, propició la llegada a los territorios hispanos de diversas tribus germánicas, como los suevos, vándalos y alanos, que desde principios del siglo V recorrieron la región castellano-manchega, saqueándola.
Sobre estos grupos germánicos se impusieron los visigodos, que se establecieron en la península ibérica a partir del año 507, cuando fueron expulsados del sur de Francia por los francos. Estableciendo su supremacía sobre las otras tribus germánicas en la península, los visigodos eligieron Toledo como sede de su reino durante el reinado de Atanagildo. Los visigodos otorgaron a Toledo el tratamiento de “civitas regia” (título que ya aparece en los documentos del III Concilio de Toledo), designándola como la cabeza de la nación y el lugar donde se coronaban los monarcas.
A partir de este momento, la monarquía visigoda reemplazó al poder romano, estableciendo un sistema jurídico y administrativo propio que cobró entidad durante el reinado de Leovigildo (568-586). Este rey logró imponerse a la aristocracia hispanorromana de la Bética, y desde entonces Toledo se convirtió en el centro político y religioso de la España visigoda. En la capital se celebraron 17 concilios bajo el dominio visigodo, y se coronaron a los nuevos reyes de una monarquía que abarcaba la mayor parte de la península ibérica y la totalidad del actual territorio de Castilla-La Mancha.
Los Concilios, que eran asambleas político-religiosas de la monarquía visigótica, eran convocados por el rey y la representación se limitaba a las altas jerarquías eclesiásticas ya la nobleza. Durante el III Concilio de Toledo, celebrado en el año 589, Recaredo inició la unidad religiosa en torno al catolicismo, abandonando la religión oficial del pueblo germánico, el arrianismo.
Posteriormente, en el año 654, Recesvinto logró la unidad jurídica del reino visigodo mediante la promulgación del “Liber Judiciorum” (o Lex Visigothorum), que fue el primer código de ámbito territorial por el que debían regirse todos los jueces, tanto visigodos como hispanos. -romanos. Este código recopilaba el derecho romano posclásico, el Código de Teodosio, así como parte del derecho romano vulgar y el derecho canónico. Además, se inspiró en fuentes de derecho visigodo anteriores, como el Código de Eurico.
La importancia de esta obra legal se refleja en el hecho de que en 1241 fue traducida, con algunas modificaciones, del latín al castellano por orden del rey de Castilla Fernando III para ser concedida como fuero a ciertas localidades en la zona meridional de la península ibérica. Este hecho se conoce en la historia del ordenamiento jurídico como el “Fuero Juzgo”.
En cuanto a la creación de núcleos de población, los visigodos no elaboraron una red alternativa de ciudades ni organizaron el territorio de manera diferente. Algunas poblaciones de origen godo son Alarcón (algunos autores afirman su procedencia visigoda citándola como “ciudad de Alarico”, aunque otras teorías sugieren su origen árabe), y Recópolis, ubicada cerca de Zorita de los Canes, en Guadalajara, que fue mandada construir en el año 578 por Leovigildo.
Recópolis fue abandonada en el siglo X, después de ser habitada por los musulmanes con el nombre de Madinat Raqquba. La ciudad posee los restos del palacio más importantes de ese período, siendo un núcleo urbano de gran valor histórico. Siguiendo modelos urbanísticos bizantinos, Recópolis cumple funciones tanto de residencia real como administrativa y de gobierno durante la época visigoda. Este sitio arqueológico proporciona una visión única de la planificación urbana y la vida en una ciudad visigoda.
El reino visigodo de Toledo perduró hasta comienzos del siglo VIII, cuando la debilidad del Estado y las luchas internas por el poder propiciaron la invasión musulmana. El último rey visigodo, Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadalete en el año 711 por el caudillo Tariq, bajo las órdenes de Musa, gobernador de la provincia omeya del norte de África. Musa había estado organizando la incursión de tropas del califato en la península durante años, en connivencia con el conde de Ceuta, don Julián, quien era vasallo de don Rodrigo, pero mantenía lazos de fidelidad con el anterior rey visigodo Witiza. Los hijos de Witiza disputaron el trono a Rodrigo, lo que contribuyó a la inestabilidad interna del reino visigodo.
Tras la derrota en Guadalete en el año 711, Musa lideró un ejército de 18.000 hombres y cruzó el estrecho de Gibraltar, dando inicio a la conquista del resto del territorio visigodo. El reino de Toledo desapareció y reapareció como un reino de taifa después de la caída del califato de Córdoba a comienzos del siglo XI.
2.4. Periodo musulmán y Reconquista.
Desde principios del siglo VIII, en la península ibérica comienza una larga etapa de siglos de convivencia de culturas, religiones y lenguas. En Castilla-La Mancha, se convierte en una zona de asentamiento árabe. A lo largo del Sistema Central y el Sistema Ibérico, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, se establecieron los bereberes del norte de África, quienes llevaron el peso de la conquista en los primeros años. El establecimiento de los árabes revitalizó la agricultura en la región, que en la época visigoda se había reducido al autoconsumo. Ahora se implementaría el regadío en las vegas del Tajo y el Guadiana, y se desarrollarían la artesanía y la cerámica en las ciudades.
Con la llegada de caravanas del norte de África, se incentivó el comercio de nuevos productos orientales, y con ello, Toledo volvió a desempeñar un papel importante como núcleo del centro de la Meseta. Otros núcleos, como al-Basit (Albacete), Cuenca (que recibió el nombre de Kunka o Qunka, como la alcazaba que dominaba la ciudad) o Xadraq (Jadraque, en Guadalajara), también cobraron importancia. El auge económico trajo consigo un crecimiento demográfico, y junto a los musulmanes, coexistían importantes minorías de cristianos (llamados mozárabes) y judíos.
A principios del siglo XI, el Califato establecido en Córdoba se resquebrajó, dando lugar a la aparición de varios reinos árabes o bereberes independientes en la península, conocidos como taifas (hasta 39 en total). Entre estas taifas destacaba la de Toledo, cuyo territorio coincidía en gran parte con la actual Castilla-La Mancha. Aunque estos reinos mantenían un importante legado artístico y cultural, su debilidad política los expuso al continuo avance de la Reconquista por parte de los reyes cristianos.
El rey castellano Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, pero la reconquista en Castilla-La Mancha fue un proceso lento, debido a la resistencia árabe en el valle del Guadiana y en las tierras altas del Júcar y del Segura. Las oleadas de pueblos árabes como los almorávides o almohades en los siglos XI y XII complicaron los logros de Alfonso VI. No fue hasta 1177 que se logró reconquistar Cuenca por Alfonso VIII, ya desde la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212, cerca de Santa Elena, en Jaén, se avanzó claramente hacia el sur de la península. Alfonso X fundó en 1255 Villa Real (Ciudad Real), en un proceso militar y repoblador en el que los reyes cristianos contaron con la ayuda de las órdenes militares. En las tierras castellano-manchegas, perdura el recuerdo de numerosos castillos y fortalezas de las órdenes de Calatrava, San Juan o Santiago.
Las tierras de conquista entregadas a las órdenes militares (o maestrazgos) fueron el origen de una demarcación territorial determinante en la geografía castellano-manchega: grandes propiedades terratenientes o latifundios. Principalmente, estas tierras pasaron a manos de las órdenes de Calatrava, Santiago o San Juan del Hospital.
La mayor parte de las villas o ciudades surgidas en esta época se deben a la iniciativa de las órdenes militares o la nobleza, que asientan allí a sus vasallos. En esta época nacen Almagro, Puertollano, Santa Cruz de Mudela, Oropesa, Villarrobledo, Manzanares o Tomelloso. Por otro lado, la economía de la región cambia con la reconquista cristiana. La escasez de repobladores orienta la actividad económica hacia la ganadería. En 1273 Alfonso X crea el Honrado Concejo de la Mesta, que reúne, con importantes privilegios reales, a todos los pastores de León y de Castilla, impulsando la exportación de lana de oveja a los mercados del norte de Europa.
Toledo seguirá manteniendo su importancia, como encrucijada cultural (se establece definitivamente la Escuela de Traductores), centro del comercio de seda, joyería o cordobán y de la fabricación de textiles y tapices; y también como capital oficial del Reino, a pesar de que la corte, en estos tiempos de conquista, era itinerante.
La Reconquista se da por concluida cronológicamente en la zona castellano-manchega con la toma de Montiel (en Ciudad Real) en 1233. Siendo Toledo la antigua capital visigoda y la sede episcopal más importante, la sitúan en un nivel de importancia frente a la antigua capital castellana de león. No obstante, el reino cristiano de Toledo no fue un reino independiente, sino que se incorporó al reino de Castilla.
A medida que se fueron conquistando otros reinos musulmanes cuya denominación se conservó ya cuyas capitales se dotaba de voto en Cortes (reino de Jaén, reino de Córdoba, reino de Sevilla, reino de Murcia), el reino de Toledo o Castilla la Nueva quedó como una denominación diferenciada de la Castilla la Vieja; sin que ninguna de esas denominaciones significara una entidad jurídica diferenciada, puesto que todas ellas formaban parte de la Corona de Castilla. Englobados dentro de esto, todos los reinos castellano-leoneses pasaron a formar parte de la posterior Monarquía Hispánica a partir de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV.
2.5. El patrimonio histórico-arqueológico de Castilla-La Mancha.
- Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real): Ejemplo representativo de una cultura de la Edad del Bronce en las llanuras del norte de la provincia de Ciudad Real.
- Poblado hispano-musulmán de Los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara): Testimonio del paso humano desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad, con una torre construida probablemente en el siglo X.
- Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real): Ciudad ibérica conservada en su integridad, destacando por sus sistemas defensivos y monumentalidad.
- Ercávica (Cañaveruelas, Cuenca): Ciudad romana que ejemplifica el proceso de romanización del interior de Hispania, con su etapa de plenitud entre los siglos I y III d. C.
- Libisosa (Lezuza, Albacete): Colonia romana situada en el occidente de la provincia de Albacete, testigo de diferentes culturas y sociedades gracias a su posición de cruce de caminos.
- Valeria (Cuenca): Ciudad romana con uno de los foros romanos más completos de la meseta, destacando la Basílica, la Domus Publica y el Ninfea.
- Guarrazar (Guadamuz, Toledo): Sitio visigodo donde se están descubriendo estructuras de época visigoda, incluyendo basílicas y un supuesto monasterio.
- Los Hitos (Montes de Toledo): Enclave arqueológico que revela tres fases de ocupación, dos visigodas y una andalusí, funcionando como palacio, villa visigoda y alquería.
- Ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo): Antigua medina habitada entre los siglos IX y XII, con una fundación omeya que acumuló poder debido a su posición estratégica.
Además de los yacimientos arqueológicos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone en valor su Red de Parques Arqueológicos, espacios en los que concurre la presencia de uno o varios bienes de interés cultural y, por otro lado, unas condiciones medioambientales adecuadas para su contemplación, disfrute y comprensión. Entre ellos destacan:
- Alarcos-Calatrava la Vieja (Ciudad Real): Este sitio refleja la dualidad de las culturas cristiana y musulmana. En Alarcos, se conservan partes del castillo y la muralla medieval, y se han encontrado restos de la batalla de 1195 entre cristianos y musulmanes. Calatrava la Vieja fue un enclave urbano del poder califal en la región, la primera posesión templaria en Castilla, y la ciudad más septentrional del Imperio almohade.
- Carranque (Toledo): Es uno de los conjuntos monumentales más importantes de la Hispania romana. Incluye la Casa de Materno con sus mosaicos, y los edificios conocidos como el Edificio Palacial y el Mausoleo, todos fechados a finales del siglo IV y relacionados con el emperador Teodosio I el Grande.
- Recópolis (Guadalajara): Fundada en el 578 por el rey visigodo Leovigildo en honor a su hijo Recaredo, Recópolis es un ejemplo de planificación urbanística estratégica para controlar el territorio y sus recursos. Desde Recópolis, se dominan cuatro importantes vías de comunicación, incluidos tres valles y el río Tajo, que en esa época era navegable.
- Segóbriga (Cuenca): Citada por Plinio por la riqueza de sus minas, Segóbriga es una de las ciudades romanas mejor conservadas y el conjunto arqueológico más importante de la Meseta. Alcanzó su esplendor entre los siglos I y III d.C., convirtiéndose en una ciudad nodal de comunicaciones, centro agrícola y minero, y capital administrativa de un amplio territorio hasta su abandono paulatino tras la conquista islámica.
– El Tolmo de Minateda, cerca de Hellín, en Albacete, se encuentra en un espectacular peñasco cuya localización y altura lo convertían en un lugar estratégico para controlar los caminos. Este enclave fue un lugar elegido por diferentes grupos humanos para llevar a cabo sus asentamientos desde la Edad de Bronce hasta el siglo X d.C.
2.6. Castilla-La Mancha en la Edad Moderna.
Con la llegada de los Reyes Católicos, la división entre los reinos de Castilla y Toledo cambió por la de Castilla la Vieja – Castilla la Nueva. La provincia de Albacete, fronteriza con los territorios de la Corona de Aragón, pertenecería al Reino de Murcia. Aunque la nueva división territorial se inició, el título de “Rey de Toledo” ya se había incorporado a los que ostentaba el monarca castellano, y más tarde, a los reyes de España.
Durante finales del siglo XV, el período de los Reyes Católicos marcó el afianzamiento de la monarquía frente a las ambiciones de la nobleza. La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón consolidó un nuevo proyecto político, que culminó con la conquista de los últimos reinos en poder musulmán, como el de Granada.
Tras la muerte de los Reyes Católicos, el breve período de su hija y heredera Juana, nacida en Toledo, continúa con la llegada al trono de su hijo Carlos I. Desde 1516 hasta 1556, Carlos I se reúne por primera vez en una misma persona a la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Durante su reinado, la región castellano-manchega se ve afectada por la revuelta de las Comunidades, un movimiento que tuvo una amplia incidencia en la península ibérica y que buscaba limitar el poder real y defender los derechos y privilegios locales.
El movimiento de las Comunidades se desarrolla en un momento de gran inestabilidad política en la Corona de Castilla, entre la muerte de Isabel la Católica en 1504 y la llegada a España desde Flandes de su nieto Carlos I. Carlos I era considerado extranjero por las élites sociales castellanas, quienes temían una pérdida de poder y estatus social con su advenimiento. Este descontento se transmitió a las capas populares.
A partir de abril de 1520, Toledo se niega a aceptar el poder real y, sumado a las demandas fiscales del monarca, la situación estalla cuando Carlos I convoca a los regidores de la ciudad para que se presenten ante él en Santiago. Cuando los regidores, liderados por Juan de Padilla, se disponían a partir, una gran multitud se opuso a su partida y tomó el control del gobierno local. Este levantamiento se denomina como Comunidad, instando a los toledanos a unirse contra la corte extranjera que acompañaba a Carlos I. Los toledanos comienzan a ocupar todos los poderes locales, expulsando al corregidor del Alcázar el 31 de mayo. Incidentes similares ocurren en otras ciudades, como Guadalajara, Ávila o Segovia.
La revuelta, que comenzó como un conflicto entre la nobleza y la corte de Carlos I, se vio acompañada por una auténtica revuelta campesina. La virulencia de esta última llevó a que los nobles buscaran el apoyo del poder real. Este conflicto se extendió hasta 1522, momento en el cual los líderes de la revuelta, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ajusticiados y la resistencia de Toledo fue sometida.
El fin de la revuelta marcó la pérdida de poder de la élite política de las ciudades castellanas frente a la monarquía autoritaria de Carlos de Austria. Además, la imposición de compensaciones por parte del rey resultó en una merma económica para la nobleza. La industria textil del centro de Castilla perdió la oportunidad de convertirse en una industria dinámica debido a las consecuencias de la revuelta.
Después de la revuelta comunera, el emperador Carlos V mantuvo la capitalidad de su Imperio en dos ciudades con una corte itinerante: Valladolid y Toledo. En Toledo, la monarca aseguró su presencia de manera más o menos continua y la ciudad continuó ostentando la capitalidad hasta el traslado definitivo a Madrid por parte de Felipe II.
Fue el emperador Carlos quien concedió a Toledo su propio escudo, el escudo imperial del águila bicéfala, que se plasmó de forma monumental en la puerta más emblemática de la ciudad, la Puerta de Bisagra. Esta puerta se construyó en el siglo XVI (1545-1575) en honor al emperador, para dar esplendor a la entrada de la ciudad.
Carlos V también ordenó la rehabilitación del alcázar toledano para utilizarlo como residencia durante sus estancias en la ciudad. En el siglo XVI, Toledo se convirtió en un centro destacado en los ámbitos comercial, industrial, intelectual, artístico, político y religioso. Experimentó un notable aumento de población y un desarrollo económico y social significativo.
Durante este período, el enriquecimiento de la nobleza, el patriciado urbano, la burguesía y la Iglesia impulsaron fuertemente los talleres artesanales, especialmente aquellos dedicados a la fabricación de objetos de lujo y ostentación. Toledo atrajo a artistas nacionales y extranjeros, incluyendo flamencos, alemanes y borgoñones. Se incrementó el número de clérigos regulares y seculares, así como de mercaderes y funcionarios municipales y reales.
Además, Toledo se destacó como el principal foco de producción de obras impresas en la Península, contribuyendo así al desarrollo cultural y literario de la época.
En el siglo XVIII, se experimentó un nuevo auge demográfico en Castilla-La Mancha, lo que llevó a una expansión en el cultivo de trigo y, especialmente, de viñedos en la región. En el ámbito industrial, se llevaron a cabo diversas iniciativas impulsadas por las reformas borbónicas.
Una de las destacadas fue la creación de la Fábrica de Armas de Toledo, fundada por Carlos III y diseñada por Sabatini, ubicada a orillas del río Tajo. Además, se impulsaron las manufacturas de seda en Talavera de la Reina, así como las de paños en Guadalajara y Brihuega, complementando a los centros que ya operaban en Toledo y Cuenca. Estas iniciativas industriales contribuyeron al desarrollo económico y a la diversificación de la actividad productiva en la región.
En 1785, mediante el nuevo ordenamiento territorial establecido por el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, Castilla-La Mancha fue dividida en las provincias de Cuenca, Guadalajara, La Mancha y Toledo. En esa época, gran parte del norte y del oeste de la actual provincia de Albacete se distribuía entre la provincia de Cuenca, incluyendo varias localidades del norte de Albacete como Jorquera, La Roda o Villa gordo del Júcar, y la provincia de La Mancha, con lugares como Alcaraz, Villarrobledo u Ossa de Montiel. Estas divisiones implicaban la inclusión de estas áreas en la región de Castilla la Nueva, mientras que el resto pertenecía al reino de Murcia.
2.7. Castilla-La Mancha abandona el Antiguo Régimen.
La historiografía señala el fin del Antiguo Régimen en España a principios del siglo XIX, coincidiendo con la Guerra de la Independencia frente a la invasión francesa y la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz, que abrió el camino al constitucionalismo. Aunque el país experimentó un período de involución absolutista tras este período, con el retorno de Fernando VII al poder, este autoritarismo perduró hasta su muerte y la ascensión al trono de su hija, Isabel II.
Si el censo de Floridablanca establecía la zona que hoy ocupa Castilla-La Mancha en cuatro provincias, en el primer tercio del siglo XIX hubo otros intentos de división, como el de José Bonaparte, en prefecturas. En 1833, con la división provincial de Javier de Burgos, se modificaron los límites provinciales: la mayor parte de la provincia de La Mancha fue sustituida por la de Provincia de Ciudad Real, aunque parte de su territorio pasó a las provincias de Cuenca y Toledo, ya la recién creada de Albacete, que sustituía a la provincia de Chinchilla. Albacete quedó conformada con parte de los territorios de las antiguas provincias de Cuenca, La Mancha y Murcia.
En el plano político, la minoría de edad de Isabel II precipita la Primera Guerra Carlista, iniciada en Talavera de la Reina el 2 de octubre de 1833, cuando el administrador de correos de la localidad proclama rey al infante don Carlos el mismo día en que era enterrado Fernando VII en El Escorial. Aunque este movimiento fue rápidamente sofocado, en Cuenca el primer acto conocido se dio el 7 de octubre, cuando varios rebeldes habían sustituido varios ejemplares del manifiesto de SM por pasquines subversivos, en que se llamaba a los voluntarios realistas a que atacaran a la reina proclamando al infante Carlos. Los carlistas siguieron realizando incursiones en La Mancha y en los Montes de Toledo. Las tropas de los generales Gómez y Cabrera amenazaron a Guadalajara, Cuenca y Albacete.
A partir de 1838, los carlistas comenzaron a fortificar numerosas poblaciones, creando así una red de fortalezas que servían como refugio y base de operaciones. En la primavera de 1839 se activó la fortificación de Cañete. Fue la primera fortificación que los hombres del general Cabrera hicieron construir en Castilla, convirtiéndose así en su punto de partida para emprender expediciones de saqueo por la región. Poco después fortificarían también el castillo de Rocha Frida en Beteta y lo intentarían en Véllora.
Mientras tanto, los cambios económicos en estos años fueron importantes, aunque Castilla-La Mancha no consiguió industrializarse como otras partes de España. La desamortización eclesiástica de Mendizábal afectó a todas las provincias de la región, al igual que la civil de Madoz de 1855. En general, contribuyeron a consolidar la gran propiedad y acentuar los procesos de proletarización del campesinado manchego. Siguieron las industrias tradicionales (alimentarias, navajas y cuchillos, calzado…); en cambio, la industria textil de la región no pudo soportar la competencia de la industria textil catalana, mecanizada y con costes de producción más bajos.
En un siglo de grandes convulsiones políticas, y tras el exilio de Isabel II, durante el llamado “sexenio revolucionario” (1868-1874) existieron en Castilla-La Mancha brotes de corte federalista, y la publicación de varios periódicos de ideología republicano-federal. como “El Cantón Manchego” de Albacete (1870), “La Vanguardia” (1869) de Cuenca, “La Voz de La Alcarria” de Guadalajara o “El Federal Toledano” y “El Cantón Toledano” (1873) editados en Toledo. El Pacto Federal Castellano, redactado en Valladolid en 1869 por el Partido Republicano Federal, promovía el acercamiento de 17 provincias castellanas para dar a luz dos estados federados, siendo uno de ellos la actual Castilla-La Mancha, a la que se unía Madrid.
A finales de 1874, con el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto a favor de Alfonso XII, regresó la monarquía borbónica a España. La restauración permitirá una mayor estabilidad, pero el encorsetamiento del sistema político ideado por Cánovas, con una alternancia política ficticia, causará graves problemas que se desembocarán en la corrupción política, cuya base estaba en el denominado caciquismo, la estructura política que sustentaba en gran medida el régimen de la Restauración, muy extendido por Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha, durante la larga etapa alfonsina, el eficaz funcionamiento del caciquismo se observa en todas las provincias. En Albacete, por el lado conservador, estaba Rafael Serrano Alcázar, y por el liberal, la familia Ochando, que durante varias décadas dirigió la vida política del distrito de Casas Ibáñez y, en menor medida, del distrito de Alcaraz. En la provincia de Guadalajara, el conde de Romanones, varias veces ministro de Alfonso XIII, controlaba la vida política provincial y fue elegido diputado a Cortes por la capital de manera ininterrumpida entre 1888 y 1923.
Durante esta etapa, la vida política de las provincias castellano-manchegas se veía influida tanto por su poblamiento rural como por la proximidad física con la capital, Madrid, que era el epicentro de la política nacional. En la provincia de Cuenca, uno de los influyentes personajes en el entramado caciquil era el liberal Juan Correcher, de origen humilde y que prosperó en el negocio de la madera en la serranía de Cuenca. Acabaría formando parte del grupo liderado por el conde de Romanones. Por el lado del partido conservador, las figuras clave de la política conquense en esta época pertenecen a la familia Sartorius o el conde de Retamoso.
En cuanto a los republicanos, tuvieron poco peso en la política de la región. Solo en las elecciones a Cortes de 1891, 1893 y 1898 lograron una presencia limitada en Guadalajara; en el resto, conservadores y liberales ocupaban la mayoría de los escaños.
En 1898, como consecuencia de la guerra de Cuba y Filipinas, se produjeron motines en diversas localidades en protesta contra el elevado precio de las subsistencias. También surgieron sectores a favor del “regeneracionismo”, que caracterizó los últimos años del siglo XIX y el comienzo del XX. Estos sectores en general estaban vinculados a las Cámaras de Comercio e Industria de cada provincia.
En ese periodo, el cereal castellano-manchego se vio afectado por la competencia de los cereales extranjeros, especialmente los provenientes de Estados Unidos o el sur de Rusia, que eran más baratos, desplazando el trigo que se vendía en la periferia española. Por otro lado, la vid experimentó un período de auge debido a la destrucción de las viñas francesas por la filoxera entre 1882 y 1892. Sin embargo, la filoxera se introdujo posteriormente en España, lo que también generó una crisis en la viticultura.
En el ámbito minero, la inversión extranjera continuó siendo significativa, especialmente en Ciudad Real. En 1881, se creó la Compañía de Peñarroya, con capital francés, para la explotación del carbón de Bélmez (Córdoba) y Puertollano. Un dato curioso es que esta compañía, resultado de la colaboración entre la Casa Rothschild y la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Bélmez, tenía su sede central en la Place Vendôme de París, aunque también mantenía una sede en Peñarroya.
Durante la Restauración, la red ferroviaria española se duplicó, expandiéndose en la región de Castilla-La Mancha. A partir de 1856, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante amplió su presencia rápidamente, adquiriendo líneas estratégicas hacia Extremadura, Castilla la Nueva y Andalucía. En 1858, la compañía absorbió la Compañía del Ferrocarril de Castillejo a Toledo, propiedad del Marqués de Salamanca, que representaba un pequeño ramal hacia Toledo. Poco después, se emprendió el gran proyecto de la línea entre Madrid y Alicante, atravesando Castilla-La Mancha desde Alcázar de San Juan hasta Ciudad Real. Las obras se completaron en varias etapas, llegando a Ciudad Real en marzo de 1861.
En 1865, Albacete quedó conectada mediante la línea que se extendía hasta Murcia y Cartagena, y en 1885, Cuenca se conectó con Madrid. La expansión de la red ferroviaria tuvo diversas consecuencias económicas, intensificando los intercambios comerciales. La región pudo vender sus cereales y vinos en Madrid y en los puntos de la costa mediterránea, pero también se convirtió en consumidora de productos industriales elaborados en las regiones de España donde había triunfado la revolución industrial.
2.8. El siglo XX en Castilla-la Mancha.
La primera década del siglo XX en España estuvo marcada por una crisis política, económica e ideológica, agravada por la pérdida de Cuba y Filipinas, la corrupción gubernamental y los problemas militares en Marruecos. A pesar de estos desafíos, surgieron deseos de reforma y regeneración en la sociedad española.
En 1913, se promulgó el decreto de Mancomunidades provinciales, que llevó a un resurgimiento de los regionalismos. En la zona que hoy forma Castilla-La Mancha, surgieron dos corrientes: los partidarios de una Castilla unida por las provincias castellanas del norte y sur del Sistema Central, y los partidarios de La Mancha y su área de influencia. El Centro Regional Manchego, fundado en 1906 y de inspiración regionalista y monárquica, abogaba por la creación de una Mancomunidad Manchega compuesta por Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
En 1918, se creó la Juventud Central Manchega, que también abogaba por una Mancomunidad Manchega. Se formaron publicaciones como “Castilla, revista regional ilustrada” en Toledo y “El Regionalista” en Ciudad Real para promover estas ideas.
Las sucesivas crisis de la Monarquía, la dictadura de Primo de Rivera y el advenimiento de la Segunda República también se vivieron intensamente en Castilla-La Mancha. A finales de la dictadura de Primo de Rivera, en enero de 1929, un intento de golpe de estado liderado por el político conservador José Sánchez Guerra se frustró antes de ponerse en marcha, aunque hubo un levantamiento en el regimiento de Artillería de Ciudad Real. El gobierno respondió ordenando aviones que sobrevolaran la ciudad para conminar a los rebeldes a rendirse, logrando desalojar los edificios ocupados en pocas horas.
Durante la Guerra Civil Española, la mayor parte del territorio de Castilla-La Mancha estuvo en la zona republicana hasta el final del conflicto. El levantamiento inicial tuvo éxito solo en las provincias de Albacete y Guadalajara, así como en la capital de Toledo, donde los sublevados liderados por el coronel Moscardó se atrincheraron en el Alcázar, resistiendo el asedio hasta ser liberados por las tropas franquistas en septiembre de 1936.
Un acontecimiento bélico destacado fue la batalla de Guadalajara en marzo de 1937. Los sublevados, con el apoyo de tropas italianas, lanzaron una ofensiva hacia Guadalajara con el objetivo final de tomar Madrid. Sin embargo, la acción resultó en un fracaso rotundo, ya que las tropas italianas se vieron obligadas a retirarse precipitadamente.
En Albacete, tras el control inicial de los sublevados, la ciudad volvió a manos del Gobierno Republicano con el apoyo de columnas milicianas de Alicante y Murcia. Albacete sufrió un fuerte bombardeo por parte de la legión Cóndor alemana en febrero de 1937. Además, Albacete se convirtió en el centro de entrenamiento y organización de las Brigadas Internacionales, un cuerpo militar formado por voluntarios extranjeros que lucharon a favor de la República. Desde 2012, el Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) tiene su sede en Albacete.
A medida que avanzaba la guerra, las operaciones militares se centraron en diferentes frentes, como Madrid, el Ebro y el País Vasco. Con el rápido avance de las tropas franquistas, el 28 de marzo de 1939, ocuparon Madrid, y al día siguiente, el 29 de marzo, tomaron Albacete y el resto del territorio castellano-manchego, incluyendo Ciudad Real y Puertollano.
Las décadas posteriores a la Guerra Civil en Castilla-La Mancha estuvieron marcadas por una emigración masiva de sus habitantes. Entre los años 1950 y 1960, más de medio millón de personas emigraron de la región, principalmente de las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. Este éxodo rural llevó a una importante despoblación en estas áreas. La emigración se dirigió en su mayoría a Madrid y a otros núcleos urbanos en regiones más industrializadas como Cataluña y Valencia, e incluso al extranjero.
Durante la época franquista, se llevaron a cabo varios proyectos en la región, incluida la construcción de embalses como Alarcón (en el río Júcar), Cíjara (en el río Guadiana), Entrepeñas (en el río Tajo) y Buendía (en el río Guadiela). También se implementó el trasvase Tajo-Segura, cuyas obras comenzaron en 1966. Además, se construyó la central nuclear de Zorita en Guadalajara, que estuvo operativa hasta 2006, y posteriormente se construyó la central de Trillo, la última central nuclear inaugurada en España. en 1986, comenzando a operar en 1988.
En 1942, el Instituto Nacional de Industria (INI) creó la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) en Puertollano para la explotación de pizarras bituminosas. Aunque las minas cerraron en 1966, el complejo se transformó en una refinería de petróleo, conectada a la costa malagueña mediante un oleoducto. Con el Plan de Estabilización de 1959, se dio un gran impulso a la industrialización y los servicios en las provincias castellano-manchegas. Se designaron polígonos industriales en ciudades como Alcázar de San Juan, Manzanares, Cuenca, Guadalajara, Talavera, Toledo y Albacete, con el polígono Campollano.
2.9. Transición y Autonomía en Castilla-La Mancha.
La Constitución Española de 1978 marcó el comienzo de una nueva etapa histórica y política en España. El 10 de agosto de 1982, Castilla-La Mancha adquirió identidad como una comunidad autónoma, convirtiéndose en un territorio con autonomía para decidir su propio futuro dentro del Estado español.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se presentó como un instrumento destinado a poner fin a la marginación y al abandono que estas tierras habían experimentado durante siglos. La comunidad autónoma quedó formada por las antiguas provincias de Castilla La Nueva, excluyendo Madrid, e incorporando la provincia de Albacete, que históricamente había estado unida a Murcia.
En mayo de 1983 se celebraron las primeras elecciones para las Cortes castellano-manchegas, en las que el PSOE obtuvo la victoria. Desde 1983 hasta 2004, José Bono, del PSOE, ocupó la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A partir de esa fecha, José María Barreda, también del PSOE, asumió la presidencia hasta su relevo por María Dolores de Cospedal, del Partido Popular, tras ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Después de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, la presidencia volvió al Partido Socialista, con Emiliano García-Page Sánchez como presidente. En la legislatura iniciada tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, las Cortes de Castilla-La Mancha eligieron a Pablo Bellido Acevedo como presidente de la Cámara en una sesión plenaria el 19 de junio de 2019.