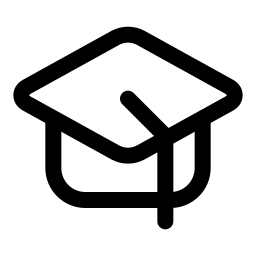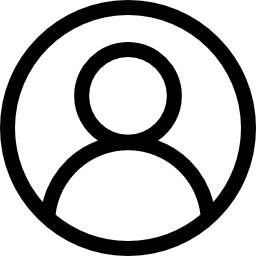3. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA A ENFERMOS DE ALZHEIMER.
3.1. INTRODUCCIÓN
Existen más de 70 entidades nosológicas generadoras de demencia. Todas ellas se caracterizan por cumplir criterios diagnósticos de demencia que requieren enfoques terapéuticos distintos.
Las más importantes son la demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por traumatismos cerebrales, demencia por enfermedad de Parkinson, demencia por enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, enfermedad de Pick, demencia por sustancias o debida a enfermedades médicas. Afecta a un 3% de la población general y a un 20% de los mayores de 85 años. La frecuencia según los diferentes tipos es: 45 a 50% enfermedad de Alzheimer, 15% a 30% demencia vascular, 10% enfermedad por cuerpos de Lewy, el resto de tipos de demencia tiene una frecuencia inferior al 3%.
Nos referiremos a los dos tipos más frecuentes en la práctica clínica geriátrica:
– La demencia vascular: es un síndrome anátomo-clínico resultante de las, lesiones arteriales cerebrales causadas por determinados mecanismos fisiopatológicos: HTA, isquemia, hemorragia, aterosclerosis.
– La Enfermedad de Alzheimer: es una demencia degenerativa primaria del sistema nervioso de causa desconocida y sin tratamiento curativo hasta la actualidad. Su diagnóstico de certeza es anatomopatológico por verificación de sus lesiones características (placas seniles, depósitos de amiloides). Con respecto a su etiología se han barajado hipótesis tóxicas (acúmulo de aluminio), infecciosas (virus), vasculares (degeneración amiloide de las arterias), bioquímicas (déficit de un neurotransmisor: acetilcolina), y genéticas (formas familiares en relación con el cromosoma 21).
3.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
– Pérdida de memoria: es el síntoma más frecuente y el que motiva la primera consulta profesional. Específicamente, se altera la memoria a corto plazo con repercusión en las actividades cotidianas, con inicial conservación de la memoria lejana evocadora que en estadios avanzados también se altera.
– Desorientación temporo-espacial: aparecen al comienzo problemas de orientación sobre sí mismo (identificación de una parte del cuerpo), en el tiempo (hora, mes, día, año), y en el espacio (no sabe dónde se encuentra, donde está, donde pensaba ir). Posteriormente el paciente será incapaz de discriminar entre su cuerpo (lo propio) y lo ajeno (el medio).
– Lenguaje: se va a ver progresivamente afectado. Las primeras manifestaciones van a consistir en una ligera reducción del vocabulario y/o defectos en la articulación de las palabras. Poco a poco se irá enlenteciendo, será incompleto y reiterativo, sirviéndose muy frecuentemente de frases hechas y automatismos.
– Capacidad práxica: la coordinación de movimientos irá deteriorándose, hasta llegar a su pérdida completa, necesitando ayuda en las AVD.
– Capacidad para reconocer objetos y personas (agnosia): el paciente llega a ser incapaz de reconocer personas, objetos, situaciones.
– Otras alteraciones:
• Del carácter: irritabilidad, labilidad emocional, tristeza.
• De la conducta: desinhibición, vagabundeo.
• En fases avanzadas: puede aparecer actitud en flexión, hipertonía muscular, aparición de reflejos primitivos o involutivos (chupeteo, prehensión).
3.3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
El diagnóstico es clínico y por ello de presunción, sólo en algunos casos (vasculares y otras demencias tratables) encontraremos pruebas clínicas de certeza. Al diagnóstico en general se llega por exclusión de otras causas que sean verificables, siendo rara la biopsia y necropsia.
En los últimos años se han establecido una serie de criterios diagnósticos de demencia, siendo el de la Asociación Americana de Psiquiatría el más utilizado DSM-IV. El diagnóstico diferencial de una demencia se establece con el estado confusional agudo, con los olvidos benignos seniles, y con la depresión. Del estado confusional agudo se diferencia fácilmente, pues es agudo y al cesar la causa (medicamento, infección…) desaparece. Los olvidos benignos seniles no tienen importantes repercusiones funcionales, son olvidos de números de teléfonos, actividades cotidianas, etc. En cuanto a la depresión responden en un 50% al tratamiento con antidepresivos espectacularmente, aunque ello no excluirá un posterior deterioro cognitivo.
3.4. FASES EVOLUTIVAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Fase 1 o estadio 1
– Fallos en memoria a corto plazo, rememoración conservada.
– Lenguaje pobre: Anomia (imposibilidad de nombrar objetos o de recordar nombres).
– EEG Y TC normales.
– Desorientación.
– Conserva autonomía en el entorno doméstico.
Fase 2 o estadio 2
– Fallos de memoria a corto y largo plazo.
– Desorientación.
– Afasia, apraxia, agnosia.
– Ondas lentas EEG y signos de atrofia en TC.
– Necesita ayuda en el entorno doméstico.
Fase 3 o estadio 3
– Severo deterioro intelectual.
– Signos neurológicos motores (rigidez, flexión).
– No control esfinteriano.
– EEG y TC más severamente afectados.
– Dependencia total.
3.5. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS DEMENCIAS
3.5.1. Valoración focalizada
– Información sobre las características previas al comienzo de su enfermedad: es una información básica, pues no se puede apreciar la evolución y cambios producidos en la persona si no conocemos su situación previa: intereses, habilidades, capacidad para el autocuidado, capacidad intelectual.
– Estado mental: el uso de escalas breves como el Mini Mental Status Examination (MMSE) pueden resultar útiles. El MMSE es la escala breve más conocida empleada para la valoración inicial del deterioro cognitivo, y establece el rasgo diferencial entre lo normal y lo patológico.
– Otra escala utilizada es la Blessed que aporta datos también sobre autocuidados y las AVD, lo que aporta información también sobre el deterioro funcional.
– Aspecto general: valora cómo se presenta el paciente, estado higiénico, expresión facial, comunicación no verbal.
– Comprensión y colaboración: describir si el paciente durante la entrevista se da cuenta del desarrollo de la conversación, si percibe que se habla de él, si colabora, si se muestra indiferente, hostil, malhumorado.
– Lenguaje: algunos pacientes presentan disfasia nominal (dificultad para nombrar objetos, y usan parafrases describiendo su utilidad. Por ejemplo un cuchillo lo pueden denominar “para cortar”). Debemos no crearle ansiedad porque no le salgan las palabras.
– Orientación: preguntas como: ¿En qué mes estamos?, ¿qué día es hoy?, ¿en qué lugar estamos?.
– Memoria: la memoria se explora diciendo al paciente que repita listas cortas de nombres y números, y a través de datos sobre su biografía.
– Percepción: exploraremos la presencia de:
• Agnosia: falta de reconocimiento de objetos.
• Prosopagnosia: falta de reconocimiento de caras conocidas.
• Autoprosopagnosia: no se reconoce en el espejo.
– Pensamiento: presentan lentitud del pensamiento por lo que deberemos ser pacientes y pausados en la entrevista.
– Afectividad: es frecuente la labilidad emocional que poco o nada tiene que ver con los estímulos del medio. En su forma extrema se denomina reacción catastrófica, que se relaciona con un desbordamiento mental, manifestado por una explosión de reacciones de rabia, miedo, pánico, llanto, que son difíciles de manejar.
– Problemas de conducta: ▷ Agitación: es un trastorno conductual frecuente en este tipo de pacientes.
– Es un cuadro a veces mal definido que oscila entre la inquietud psicomotora y la agresividad.
• Agresividad: son todo tipo de actuaciones lesivas u ofensivas, que pueden ser físicas o verbales. La agresividad de los pacientes dementes puede responder a múltiples causas: Daño cerebral, dolor físico, enfermedades físicas concomitantes, reacciones adaptativas ante un cambio, etc. Este tipo de reacciones son frecuentes en pacientes que han desarrollado síntomas psicóticos (ideas delirantes).
• Negativismo o pasividad: resistencia o pasividad en realizar tareas (vestirse, etc.) para las que están capacitados. Puede tener un origen depresivo, o tratarse de problemas de orientación, donde el paciente no reconoce al cuidador o el tipo de cuidado que se le pide que haga, por lo que no cooperan o se oponen (oposicionismo).
• Gritos: en algunos casos se deben a lesiones cerebrales. A veces los utilizan pacientes con problemas de comunicación que sufren dolor por alguna enfermedad física. También puede ser la expresión de una alucinación o ilusión.
• Perseveraciones verbales: el paciente repite continuamente una palabra o una frase (estereotipias). En algunos casos, estas repeticiones son de palabras malsonantes, lo que recibe el nombre de coprolalia.
• Llanto continuo: puede ser un síntoma de una depresión añadida. En otras ocasiones, se debe a lesiones neurológicas que pasan de la risa al llanto con facilidad.
• Actuaciones sexuales inadecuadas: más frecuente en los varones, pueden abordar a otra persona sexualmente, masturbarse en público, etc. Y tener una conducta, en general, desinhibida e inadecuada.
• Rechazo a la alimentación: suele ser fuente de preocupación en el entorno cuidador. Puede deberse a la presencia de agnosia, como en el caso de no reconocer el alimento, en otros casos puede existir una incapacidad para percibir el hambre.
• Deambulación excesiva: se estima que este trastorno aparece en un 63% de los enfermos con demencia en el medio comunitario. Se debe a múltiples causas (inquietud psicomotriz, desorientación buscando el WC, la salida, etc.).
• Escatolia: el paciente juega con sus heces manchando toda la ropa. En algunas ocasiones las ingiere (coprofagia), en ambos casos el paciente no identifica las heces como tales.
– Trastornos secundarios a alteraciones de la memoria: las acusaciones -me han robado el monedero-, el paseo continuo que indica que no sabe dónde está. Todas ellas pueden interpretarse erróneamente por los cuidadores como intencionadas o falta de colaboración.
– Manifestaciones psicóticas: desde un punto de vista psicopatológico, se entiende por psicosis una alteración del juicio de la realidad. El paciente tiene percepciones falsas (alucinaciones), o creencias falsas (ideas delirantes) que consideran ciertas. Los síntomas psicóticos presentan una prevalencia en la enfermedad de Alzheimer que ronda el 30%.
Las manifestaciones psicóticas más frecuentes son:
– Alucinaciones: percepción sin objeto. Se han encontrado mayor frecuencia de alucinaciones visuales frente a auditivas: Una mujer con enfermedad de Alzheimer hablaba por la ventana. Al preguntarle por qué lo hacia, contestó que porque conversaba con los niños que estaban en el jardín.
– Ilusiones: percepciones falsas a partir de la distorsión de un objeto real. Una mujer ingresada en una residencia de ancianos gritaba por las noches constantemente, porque decía que en el techo había una serpiente. Delirios o ideas delirantes: ideas o creencias falsas de persecución, de ilusión, de culpa, megalomanías. Un paciente comentaba al salir de su habitación, que una máquina dirigida por el sacerdote del centro le perseguía para controlar su mente.
– Confabulaciones: relatos y respuestas falsas con las que el paciente rellena un vacío en su memoria. Una paciente refería estar esperando a su marido (ya fallecido) para poder ir al comedor.
– Trastornos de identificación: identificación errónea de personas. Un paciente confundía a su hija con su madre.
3.5.2. Valoración de las necesidades básicas
La valoración de las 14 necesidades básicas según el modelo de Virginia Henderson, puede darnos una visión estructurada de las demandas asistenciales de estos pacientes:
1. Respirar normalmente. Valorar el riesgo respiratorio en relación con el grado de movilidad del enfermo, problemas asociados, etc .
2. Comer y beber adecuadamente. Se tendrá en cuenta:
– El estado nutricional.
– Hidratación.
– Actitud del paciente hacia la comida.
– Cálculo de sus necesidades nutricionales.
– Presencia de dificultades para la deglución.
3. Eliminar excretas adecuadamente. La impactación fecal es frecuente, sobre todo en pacientes con problemas de movilidad. La valoración de la continencia / incontinencia en la orina nos orientará en el tipo de cuidados requeridos.
4. Moverse y mantener la posición conveniente. En el paciente, la pérdida de la independencia para caminar o moverse aparece antes o después. La toma de medicación hipnótica, ansiolítica, neurolépticos, favorece la inmovilidad.
5. Dormir y descansar. En el anciano con demencia la alteración del ritmo vigilia-sueño, la susceptibilidad a cambios ambientales, la agitación nocturna, son situaciones muy frecuentes y específicas de estos pacientes. Es necesario detectar los factores ambientales que favorecen la alteración de esta necesidad (luz, ruidos).
6. Elegir prendas adecuadas, vestirse y mantener la temperatura corporal. Estas dos necesidades pueden valorarse conjuntamente:
– Adecuación de las prendas.
– Capacidad para vestirse.
– Control y registro de la temperatura ambiental y corporal.
7. Mantener la higiene y aseo personal. Bañarse, limpiarse la boca o pies exige una serie de maniobras complejas y toma de decisiones, motivo por el que estos pacientes evitan hacerlo: evaluar el grado de independencia.
8. Evitar los peligros ambientales. Tener en cuenta el fenómeno del vagabundeo. Es importante valorar y revisar el entorno donde desarrolla la vida el paciente: colocación de alfombras, suelo deslizante, muebles inestables o con bordes peligrosos, iluminación deficiente, calefacción…
9. Comunicarse y expresar emociones:
– Capacidad de expresarse y entender a otros.
– Tener en cuenta la comunicación no verbal.
10. Profesar sus creencias religiosas y éticas.
11. Trabajar en una actividad provechosa.
12. Jugar o participar en actividades recreativas.
13. Aprender, descubrir, o satisfacer la curiosidad. Con frecuencia, el medio familiar refuerza conductas de dependencia y aislamiento social.
3.5.3. Diagnósticos de enfermería
– Deterioro de la comunicación.
– Déficit de autocuidado: alimentación.
– Déficit de autocuidado: baño/higiene.
– Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.
– Déficit de autocuidado: eliminación.
– Alteración del patrón del sueño.
– Alto riesgo de lesión física.
– Aislamiento social.
– Alteración de los procesos del pensamiento.
– Alteración de los procesos familiares.
3.5.4. Planificación de cuidados de enfermería
Objetivo general: mantener el bienestar del paciente y resguardar, en la medida de lo posible, el mayor grado de autonomía funcional del mismo.
Objetivos específicos y actividades de enfermería:
– Favorecer la comunicación:
• Mantener la calma mientras se habla, procurando evitar otros estímulos que distraigan al paciente (ruidos ambientales, radio, etc).
• Mantener el contacto visual, tanto si se le habla como si se le escucha.
• Llamarle por su nombre. Utilizar un tono de voz suave, evitando los movimientos bruscos y las expresiones de enfado.
• El contacto físico, a veces resulta una vía interesante de comunicación en algunos pacientes, en otros puede verse como un atentado contra su intimidad.
• El humor a veces puede servir como instrumento de desdramatización de algunas situaciones.
• Utilizar todas las posibilidades de comunicación que favorezcan la relación con el paciente y nos proporcione datos sobre su estado, sentimientos, sensaciones.
• Es importante también la comunicación con los cuidadores principales con dos objetivos: • Es el eslabón más cercano con el paciente y, por tanto, una importante fuente de información de la evolución del mismo.
• Los profesionales podemos ser la única vía comunicativa por la que el cuidador canalice su ansiedad, estrés, miedos, dudas, etc. En caso necesario, recomendar o derivar a ayuda especializada.
– Favorecer la orientación:
• Dar informaciones verbales positivas, intentando que el paciente actualice sus datos sobre sí mismo: lugar donde está, día, mes, año, estación.
• Enseñar reglas nemotécnicas: refuerzan la memoria y aumentan la orientación.
• Acondicionar el medio: señalización llamativa de lugares e itinerarios, adecuadas prótesis sensoriales.
• Establecer rutinas: favorecen la orientación, dada la susceptibilidad de estos enfermos a los cambios ambientales (personas, habitación, actividades diarias, cuidadores).
• Terapia de orientación de la realidad (TOR): fue utilizada por primera vez por Folson (1958), como medio para mantener orientado al paciente con demencia, por medio de la estimulación continuada.
– Estimular y tratar los trastornos de memoria:
• La reeducación de la memoria es uno de los aspectos más importantes del tratamiento rehabilitador y de mantenimiento del estado cognitivo del paciente.
• Terapia de reminiscencia: se apoya en la memoria remota, bien conservada hasta estados avanzados de la demencia, manteniendo una buena comunicación con el paciente y evitando alteraciones conductuales. Se basa en terapias de grupo con material fotográfico, periódicos, noticias antiguas, vídeos antiguos. Los contenidos de esta terapia, en principio, es previsible que favorezca la integración del paciente, sintiéndose más a gusto y reconocido, percibiendo la institución como un medio menos hostil. Esta terapia puede tener efectos indeseables, si se ponen de manifiesto recuerdos dolorosos del paciente.
– Estimulación sensorial:
• Hay estudios que demuestran la eficacia de la estimulación en estos enfermos. Por ejemplo, la musicoterapia es una buena alternativa.
– Estimulación física:
• El ejercicio parece ser que mejora el estado psíquico y funcional del paciente.
– Evitar el sedentarismo e inmovilidad.
– Proporcionar adecuada nutrición e hidratación:
• La demencia hace que muchos pacientes olviden si han comido o no.
– En algunas ocasiones dejar un utensilio usado en la comida para mostrárselo al enfermo puede dar resultado en el caso que diga no haber comido.
• Tendremos que tener cuidado con la ingestión de objetos extraños no comestibles que pueden causar accidentes serios.
• La dieta ha de ser variada, rica en frutas y verduras para favorecerse la hidratación y evacuación intestinal.
• El color de los alimentos deberá contrastar con el mantel para hacerlos apetitosos.
• Cuando avance la enfermedad, jugará con la comida en el plato o hará una bola en la boca sin tragarla; darle poca cantidad cuando coma y recordarle que trague. Llegará un momento que habrá que darle una dieta blanda triturada, bien condimentada para que resulte apetitosa. Si el paciente está encamado o con sonda nasogástrica, colocarle semisentado para la alimentación.
• Proporcionar utensilios para comer que favorezcan la independencia.
– Habilidades de autocuidado:
• La oposición al aseo, a vestirse, y a otros autocuidados son frecuentes en estos enfermos, y como hemos visto, en ocasiones fuente de conflictos debido al oposicionismo. En estos casos lo primero que hay que decir al cuidador es que no es una manifestación caprichosa intencional, sino más bien una consecuencia de la enfermedad.
• La mayoría de las personas mayores no tienen costumbre de bañarse a diario, y desnudarles rompiendo su intimidad puede ser muy impactante para ellos. Debemos respetar en la medida de lo posible su intimidad y su autonomía personal. Los refuerzos positivos en cuanto a su buen olor, aspecto después de la higiene y vestido, facilita la aceptación de estas actividades. Si el paciente se opone, intentar buscar las causas (frío, miedo a las caídas, falta de intimidad, presencia de cuidadores del sexo contrario, etc).
– Prevenir y/o tratar la incontinencia urinaria y/o fecal:
• Es preciso identificar la causa de la incontinencia, que con mayor frecuencia es urinaria.
• Ante todo respetar la intimidad del paciente.
• Marcar una rutina horaria para acompañar al paciente al retrete, si no puede ir solo.
• Estar atentos a los signos que nos indiquen necesidad de evacuación, a veces son incapaces de verbalizarlos.
• Utilizar ropa fácil de quitar con velcro.
• Señalizar y dejar libre de obstáculos el camino y el baño.
• Si la incontinencia es nocturna, restringir el aporte de líquidos varias horas antes de acostarse.
– Identificar los riesgos y adaptar el medio para que resulte seguro y agradable:
• La deambulación continua es uno de los problemas más estresantes para los cuidadores, dependiendo del origen, así plantearemos medidas concretas de solución: cambios frecuentes de ubicación, pérdida de memoria, exceso de energía por vida demasiado sedentaria, intranquilidad que calma caminando, búsqueda de algún objeto o persona.
• Si desaparece del domicilio recibirle afectuosamente, reanudando las rutinas cuanto antes, y evitar las reacciones de reprimenda u hostilidad, pues no conducen a nada. Es práctico que porte algún signo de identificación con su nombre, y su número de teléfono donde llamar en caso de pérdida. Colocar algún sistema de seguridad en las puertas que eviten fugas.
• En ocasiones, la deambulación continuada la producen algunos medicamentos como los neurolépticos, por producción de inquietud psicomotriz.
• Es mejor no usar la fuerza para evitar que camine o insista en marcharse, aumenta su nerviosismo y agresividad.
• Controlar el vagabundeo nocturno: el caminar un rato con el paciente y atender a sus necesidades puede resultar eficaz. El vagabundeo nocturno puede resultar estresante. Puede ser útil aumentar la actividad durante el día. Durante la noche puede resultar útil mantener una luz tenue para evitar malas interpretaciones del entorno. Se deben evitar, en la medida de lo posible, las barreras y protecciones; aumentan la agitación del paciente y provocan conductas hostiles, por lo que se deben usar como último recurso.
• Determinados cambios físicos en el ambiente favorecen la interacción social y la comunicación: por ejemplo colocar a los pacientes en grupos reducidos, en mesas con flores, revistas, etc.
– Actitud ante delirios e imaginaciones:
• Tranquilizar al paciente más que replicarle, la distracción puede ser útil, ya que la pérdida de memoria concomitante puede diluir la situación una vez que el paciente presta atención a otro asunto.
– Controlar los estados de agitación:
• Evitar obligar al paciente a realizar actividades que no quiera.
• No entrar en discusión con el paciente, a pesar de las ofensas o provocaciones.
• Hablarle de forma sosegada procurando distraer su atención.
– Control de los trastornos del sueño:
• Intensificar las actividades durante el día, evitar la ingesta de líquidos o diuréticos antes de acostarse.
• Una luz tenue nocturna y una suave música de radio puede ayudar a tranquilizar y orientar a pacientes confusos.
3.6. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL.
El apoyo al cuidador principal y familia
Es fundamental la valoración del impacto que esta enfermedad tiene en el cuidador: la demencia afecta a los sujetos que la padecen y a sus cuidadores.
Se han detectado un elevado número de síntomas de estrés y afecto negativo que aumentan a medida que evoluciona la demencia. Con frecuencia, los cuidadores del paciente con demencia sufren presiones que pueden provenir de su lealtad, conciencia o creencias religiosas, de las expectativas de otros miembros de la familia, de los amigos y de la comunidad en general, de los profesionales y de la falta de recursos.
A veces se manifiesta una alta frustración del cuidador proveedor de cuidados debido a la ausencia de reciprocidad entre el que recibe el cuidado y el que lo proporciona. Su comportamiento desinteresado a veces sólo se ve reforzado por el mecanismo interno propio de cumplir con el deber o de satisfacer las expectativas profesionales. Proporcionar información que abarque una amplia gama de temas, desde el concepto básico de la demencia hasta los recursos de los que pueden hacer uso en su comunidad.
– Formarles en las habilidades que necesiten.
– Apoyo emocional.
– Fórmulas para el descanso del cuidador.
– Enseñarle a comportarse con el paciente, adelantarle los cambios que se van a producir, etc.