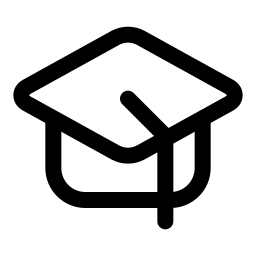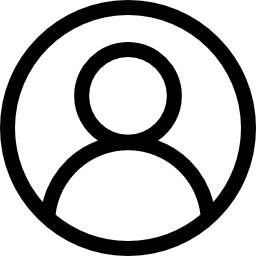3. SÍNDROMES GERIÁTRICOS.
Son condiciones de salud multifactoriales propias del paciente anciano, que ocurren al acumularse deterioros en múltiples sistemas, y vuelven a una persona vulnerable ante demandas fisiológicas o fisiopatológicas.
Son un conjunto de cuadros, originados por la conjunción de una serie de enfermedades con enorme prevalencia en el anciano, y que son frecuente causa de incapacidad funcional o social.
Son situaciones de enfermedad expresadas por un conjunto de síntomas que se originan al concurrir una serie de enfermedades expresadas por cuadros patológicos no encuadrados en las enfermedades habituales. Es una forma habitual de presentación de enfermedad en ancianos y exigen una valoración cuidadosa de su etiología y significado para su adecuado tratamiento. Y suelen ser una fuente de incapacidad funcional y/o social.
Son un conjunto de cuadros habitualmente originados por la unión de enfermedades con alta prevalencia en los ancianos que originan con frecuencia incapacidad funcional o social en la población. Son la manifestación (síntomas) de muchas enfermedades, pero también el principio de muchos otros problemas que hay que tener en cuenta desde su detección para establecer una buena prevención.
Estos cuadros reducen la calidad de vida del anciano y su independencia.
En 1989 Kane definió los siguientes:
– Inmovilidad.
– Inestabilidad y caídas.
– Incontinencia urinaria y fecal.
– Demencia y síndrome confusional agudo.
– Infecciones.
– Desnutrición.
– Alteraciones en vista y oído.
– Estreñimiento e impactación fecal.
– Depresión/insomnio.
– Inmunodeficiencias
– Impotencia o alteraciones sexuales.
Los grandes síndromes geriátricos que constituyen los 4 gigantes de la Geriatría son: inmovilidad, inestabilidad-caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo.
Sus características son:
– Elevada frecuencia, sobre todo en mayores de 80 años, hospitalizados o institucionalizados. Carácter sindrómico siendo una forma de presentación de diferentes patologías.
– Todos originan un importante deterioro de la calidad de vida y generan o incrementan la dependencia con aumento de las necesidades sanitarias y de apoyo social, que si no son cubiertas conllevan aislamiento e institucionalización.
– En muchos casos, es prevenible su aparición y con un adecuado diagnóstico pueden tener un tratamiento práctico.
– Su diagnóstico y terapia precisan una valoración integral con abordaje interdisciplinario y correcto uso de los niveles asistenciales.
Consecuentemente en el anciano existe una presentación atípica de las enfermedades con síntomas inespecíficos que están marcadas por la edad porque coexiste una mayor fragilidad con polifarmacia, pluripatología o comorbilidades. Es la responsable de la aparición de los síndromes geriátricos que son entidades nomológicas específicas con alta frecuencia de presentación en los ancianos. Pueden generar mayor morbilidad y consecuencias en ocasiones más graves que la propia enfermedad que las produce (p. ej. síndrome de inmovilidad generado por un ACV, sin buena prevención de UPP).
La pluripatología dificulta el diagnóstico y el tratamiento de una empeora el curso de otra (al tratar a insuficiencia cardíaca con diuréticos puede ocasionar incontinencia urinaria). O una situación puede enmascarar o atenuar otra patología (anemia sin astenia en un inmovilizado severo).
En los ancianos hay que adoptar actitudes terapéuticas diferenciadas usando medidas adaptadas a su características, evitando el encarnizamiento o la infrautilización.
Por ellos las “quejas” o “problemas” deben incluirse en la anamnesis al hacer la historia.
Hay habitualmente “alteraciones iceberg” que son enfermedades no conocidas por el paciente ni el profesional que originan con frecuencia incapacidades.
Así, una causa puede derivar en varios síndromes geriátricos, y al revés, varias causas pueden provocar uno o más síndromes.
Por ello, es importante conocerlas y estar atentos a su comienzo, pues de la detección precoz, el diagnóstico etiológico y el seguimiento continuado depende el que nuestros mayores se rehabiliten de la mejor manera posible y tengan una calidad de vida óptima. En esta ocasión trataremos las mas prevalentes.
Los síndromes geriátricos más comunes se enunciarán a continuación.
3.1. INCONTINENCIA URINARIA.
toda pérdida involuntaria de orina que es objetivamente demostrable y que constituye un problema social e higiénico. Afecta al 40% de los ancianos hospitalizados y al 60% de los ingresados en instituciones geriátricas y a un 10-25% de los que viven en la comunidad. Es una de las principales causas que origina el ingreso en residencias geriátricas.
En España se estima que hay más de 6 millones de españoles los que la padecen, de los cuales unos 4 millones serian mujeres.
Menos de la mitad de los afectados buscan ayuda médica y limita a un 30% de ellos al uso del transporte público, al 45% para visitar a los amigos y al 40% para hacer la compra. Genera gran dependencia y aislamiento social y un elevado gasto sanitario (colectores, absorbentes, etc).
La edad avanzada por sí sola no conlleva a los escapes de orina. Aunque en el envejecimiento normal o fisiológico se van presentando una serie de cambios que la favorecen, la incontinencia urinaria es un síntoma que pone de manifiesto alguna patología oculta.
No es un problema normal e inevitable que no tiene solución y no hay que tener vergüenza de acudir al médico para su posible solución Solo los costes directos serían de MÁS DE 215 MILLONES DE gastados en pañales y productos similares. Los costes sociales y en personal auxiliar son prácticamente imposibles de evaluar pero muy elevados. Los daños psicológicos que padece el enfermo incontinente, los trastornos sociales y la pérdida de autoestima que sufren muchos de ellos no se pueden medir con el mismo rasero que se aplica para medir la economía.
Factores de riesgo
– Antecedentes: muchos embarazos, partos traumáticos, intervenciones ginecológicas, cirugía de próstata.
– Problemas médicos: Parkinson, hemorragias o infartos cerebrales (ACVA), demencia, hidrocefalia, patología de la médula espinal, neuropatías periféricas, diabetes mal controlada, insuficiencia cardíaca, artrosis, osteoporosis, problemas de visión, infecciones urinarias, estreñimiento.
– Consumo de fármacos: diuréticos, hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, calcioantagonistas, anticolinérgicos, opiáceos.
– Situación funcional: imposibilidad para desplazarse, necesidad de ayuda para vestirse y desvestirse o para la utilización del retrete, prendas de vestido poco adecuadas.
– Situación social: barreras arquitectónicas para acceder al cuarto de baño, ausencia de cuidadores suficientes.
3.1.1. Clasificación.
En función de su frecuencia puede ser:
– Aguda o pasajera, cuando dura entre 3-4 semanas. Su etiología es multifactorial: infecciones genitourinarias, delirio o estados confusionales, fármacos, alteraciones psicológicas, movilidad limitada o impactación fecal.
– Crónica o persistente, cuando su duración es superior a las 4 semanas. Ocasionada por lesiones medulares. Debilidad del suelo pélvico, incompetencia del esfínter uretral, vejiga acontráctil, hipertrofia prostática, deterioro cognitivo y otras causas funcionales.
Habitualmente el manejo o control de estas causas mejoran los síntomas de incontinencia.
Por el mecanismo fisiopatológico la podemos clasificar como:
1. Incontinencia de esfuerzo, de estrés o carga: al aumentar la presión intraabdominal provoca el escape de orina. Esta se presenta en eventos como toser, reírse, mover o cargar un objeto pesado etc. Frecuente en mujeres y poco habitual en los hombres. Se produce por debilitamiento del suelo pélvico y una disfunción del esfínter uretral. Va de ligera a grave. A menudo es secuela de embarazos y partos que modifican la posición de la vejiga y la uretra y comprometer su función normal y causar una relajación de los músculos del periné. Otras causas: menopausia, estreñimiento crónico, obesidad, malos hábitos…
2. Incontinencia de urgencia o espástica: existe una necesidad urgente de orinar, tan apremiante que no da tiempo a llegar al cuarto de baño, originando la pérdida de orina. Es la más frecuente en ancianos, más en hombres que mujeres. Producida por una variedad de causas como el alcohol, cafeína, diuréticos, ITU, Parkinson, o por causa desconocida (la llamada vejiga inestable idiopática), que representa la mayoría de los casos de este problema. Incontinencia por rebosamiento: existe una perdida involuntaria y constante de orina y en pequeñas cantidades producto de un vaciamiento incompleto y un residuo vesical cada vez mayor lo que lleva al escape de orina. Más frecuente en varones de edad avanzada. Se produce porque el flujo de orina sufre alguna obstrucción, se llena la vejiga, pero no se vacía con normalidad y termina desbordándose.
Está producida por enfermedades neurológicas que dañan el cerebro, la médula o los nervios: espina bífida, hemorragia cerebral, accidentes… o hipertrofia de próstata en varones, un tumor en vejiga o uretra o ciertos medicamentos (antidepresivos, AINE…).
3. Incontinencia funcional: es la incapacidad de contener la orina cuando la necesidad de micción se produce, escapando la orina antes de evacuar. Se incluye la demencia, la incapacidad física severa o los problemas sociales
4. Incontinencia mixta: combina la hiperactividad del detrusor y la incontinencia de esfuerzo.
5. Incontinencia total: ocurre por un fallo en la función del esfínter o por la presencia de una fístula anormal en el tracto urinario.
Hay medicamentos que habitualmente se asocian a incontinencia:
– Anticolinergicos, retención urinaria.
– Antidepresivos, sedición.
– Diureticos, urgencia urinaria y mayor frecuencia.
– Antipsicóticos e hipnóticos, sedación.
– Analgesicos narcotico: pueden provocar retención urinaria.
– Los bloqueadores alfa adrenérgicos por ejemplo, provocan incontinencia por esfuerzo en las mujeres por relajación uretral.
– AINEs: se asocian a edema en extremidades inferiores con eneuresis nocturna.
Entre otros diagnósticos que se deben considerar descartar neoplasias abdominales y/o pélvicas, urolitiasis, lesiones de la médula espinal, fístulas, cistitis intersticial.
Sus consecuencias son múltiples y graves: infecciones urinarias, úlceras, caídas, fracturas, depresión, aislamiento social y dependencia, baja autoestima, institucionalización y elevado consumo de recursos sociosanitarios.
3.1.2. Tratamiento.
Aquellas causas que producen una incontinencia transitoria deben ser manejadas hacia el alivio de los síntomas. La prevención debe empezar por concienciar a los profesionales de la salud y los pacientes de que no se trata de una situación normal, y precisa diagnóstico del tipo de incontinencia para un tratamiento adecuado en la mayoría de los pacientes. Todas comparten una serie de medidas básicas que son:
1. Educar al paciente y a la familia en cuanto a la enfermedad y su impacto. Esto debe enfatizarse especialmente en adultos mayores, obesos, mujeres multíparas…
2. Realizar actividad física regular y adiestrar en los ejercicios del suelo pélvico, especialmente en mujeres multíparas y partos vaginales.
3. Evitar consumo de bebidas alcohólicas o con contenido de cafeína.
4. Reducir el consumo de líquidos antes de salir y en horas de la tarde en quienes tienen problemas de micción nocturna.
5. Aseo periódico y lubricación de la piel del área genital.
6. Evitar el estreñimiento y la impactación fecal.
7. Iluminación adecuada y acceso fácil al cuarto de baño.
8. Orinal u otro dispositivo para contrarrestar la urgencia miccional.
9. Controlar el uso de fármacos, sobre todo hipnóticos, sedantes y diuréticos.
10. Uso de protectores o pañales según la perdida de orina.
11. Modificar el medio ambiente, corregir barreras ambientales.
Además de las medidas no farmacológicas hay terapias mas especificas para el manejo de la incontinencia. Son estrategias que igualmente no requieren adición de medicamentos y que han demostrado utilidad, entre estas tenemos:
1. Entrenamiento vesical.
2. Horario de la micción.
3. Bioretroalimentacion.
4. Ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico.
5. Terapia Conductual con reentrenamiento vesical (vaciar la vejiga en horarios concretos antes de percibir el deseo miccional).
Tratamientos farmacológicos
Actualmente el arsenal farmacológico está dirigido al manejo de la incontinencia de urgencia, buscando controlar los síntomas como la frecuencia urinaria, la nicturia y urgencia vesical. A pesar de esto
1. Oxibutinina.
2. Tolterodina.
3. Desmopresina.
4. Antidepresivos tricíclicos.
5. Bloqueadores alfa adrenérgicos.
6. Alfa adrenergicos.
7. Estrógenos.
8. Calcioantagonistas.
En algunos casos precisa tratamiento quirúrgico.
Algunas personas no pueden someterse a un tratamiento curativo y necesitan una continencia social para evitar su aislamiento y rechazo social y se hace preciso su tratamiento con métodos paliativos: absorbentes, colectores, empapadotes, etc.
Experiencias de futuro
Los autoimplantes de células musculares (mioblastos y fibroblastos) obtenidos del músculo del paciente y luego cultivadas para aumentar su número e inyectarlas en uretra.
3.1.3. Pronóstico.
Generalmente mejoran con el tratamiento, pero hay pocos estudios que muestran su evolución más allá de 5 años. La valoración y el manejo serán individualizados.
3.2. INMOVILISMO.
Es la restricción, generalmente involuntaria, en la capacidad de transferencia y/o desplazamiento de una persona causada por problemas físicos, funcionales o psicosociales. Es una vía común por la que muchas enfermedades y trastornos del adulto mayor producen gran discapacidad.
Los problemas de movilidad afectan a un 20% de los mayores de 65 años, el 50% de los ancianos tienen problemas para salir de casa y un 20% está confinado en su domicilio.
3.2.1. Causas.
Las principales causas son la debilidad, dolor, la rigidez, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos.
La debilidad puede deberse al desuso de la musculatura, la malnutrición, anemia, alteraciones de electrolitos, miopatías y alteraciones neurológicas.
Las causas de rigidez, está en primer lugar la osteoartritis, luego están el parkinson, gota pseudogota.
El dolor también provoca inmovilidad de que puede ser dolor de las articulaciones, hueso, músculo, bursas, etc..
Otra causa importante son las alteraciones en los pies, es muy común el calzado inadecuado.
El desequilibrio y miedo a las caídas también son causa importante. El desequilibrio puede estar dado por ansiedad, fármacos, hipotensión, debilidad general, causas neurológicas.
En cuanto a las causas psicológicas se encuentran la depresión, ansiedad severa, catatonia, pero también en algunos casos es una manera de adquirir atención y cuidados especiales.
3.2.2. Enfermedades y condiciones que contribuyen a la inmovilidad.
A) Musculoesqueléticas: osteoartrosis, fracturas extremidades inferiores, artritis, enfermedad muscular primaria o debilidad muscular, trastornos dolorosos de los pies, polimialgia reumática.
B) Neurológicas: ACV, Parkinson, Neuropatía periférica, demencias C) Cardiovasculares: ICC, enfermedad coronaria, miocardiopatía, vasculopatía, periférica, hipotensión ortostática.
D) Pulmonares: EPOC, enfermedades pulmonares restrictivas.
E) Otras: ceguera, caquexia, enfermedad sistémica grave, factores psicológicos (depresión, desamparo…), temor a accidentes, falta de motivación, trastornos de la marcha… F) Causas ambientales y iatrogénicas: inmovilidad forzada, obstáculos (escaleras, luz insuficiente, piso resbaladizo, etc), aislamiento social y hospitalización, malnutrición…
Alteraciones fisiológicas asociadas a reducción de la movilidad en el adulto mayor:
– Sensoriales: disminución de la sensibilidad, tiempo de reacción lento y reducción de los reflejos.
– Motoras: pérdida de masa muscular, cardiovasculares, disminución de la capacidad aeróbica máxima, etc Otras causas que influyen son: – El exceso de peso, falta de motivación o estados depresivos, apoyo social insuficiente o falta de información sobre cómo debe reiniciarse la movilización y qué ayudas técnicas son necesarias.
– Muchos fármacos aceleran la inmovilidad por sus efectos secundarios como la hipotensión ortostática, deterioro del nivel de conciencia o temblores al caminar.
– Problemas en los pies: callosidades, trastornos de las uñas y deformidades que causan dolor y alteración de la marcha.
– Muchos ancianos alargan voluntariamente las horas de sueño aumentando el riesgo de acabar encamado.
3.2.3. Consecuencias.
– Sociales: pérdida de trabajo, de actividades de esparcimiento, de relaciones interpersonales, de la capacidad de cuidar a otros y a sí mismo, instucionalización, dependencia y aislamiento social.
– Psicológicas: depresión, temor a caídas e inestabilidad, pérdida de control e incapacidad aprendida, síndrome confusional.
– Físicas: caídas, incontinencia o retención, pérdida de fuerza y capacidad aeróbica, alteraciones metabólicas (disminución de la glucosa, balance negativo del calcio y nitrógeno), úlceras por decúbito, contracturas, TVP y TEP, rigidez articular y contracturas musculares, debilidad muscular. Estreñimiento, osteoporosis, infecciones respiratorias, desnutrición,
La gravedad de la inmovilización reside en las complicaciones que aparecen, incluso tras cortos periodos de encajamiento: atrofia muscular y de ligamentos, problemas articulares, agravamiento de la osteoporosis, hipotensión ortostática, varices, TVP, acúmulo de secreciones bronquiales con mala ventilación, UPP, problemas para tragar, estreñimiento, retención urinaria.
3.2.4. Tratamiento.
El tratamiento más adecuado es la prevención. Tienen un especial riesgo en pacientes afectados en los sistemas muscular, articular, cardiovascular y neurológico. Debe estimularse a estos pacientes para mantener un nivel de actividad adecuado a sus circunstancias, y si precisan deben incluirse en programas de actividad dirigida, fisioterapia y terapia ocupacional.
Es básico evitar el encajamiento y si es inevitable hacerlo durante el tiempo más breve posible minimizando los riesgos.
Es básica la educación para la salud con instrucción al anciano y al cuidador sobre:
– Realizar ejercicio físico adaptado a las peculiaridades del anciano.
– Efectos secundarios de los fármacos que afectan a la capacidad de movimiento.
– Cómo y cuándo realizar los cambios de posición.
– Cuidados básicos de la piel.
– Recursos técnicos de movilización (andadores, muletas…), de protección (colchones especiales…).
El tratamiento kinesiológico es fundamental, tanto para movilizar al paciente como para instalar medidas como pasamanos, sillas de altura apropiada, etc.
Ademas se debe advertir al paciente y los familiares del reposo prolongado. Intentar evitar benzodiacepinas y neurolépticos en forma excesiva. Adaptar el ambiente al adulto mayor.
Si el paciente no puede levantarse, movilizar en cama y realizar prevención de úlceras por presión, revisión sistemática y curaciones.
La inmovilidad aguda, entendida como el episodio de declive rápido de la movilidad durante un mínimo de tres días, constituye una auténtica urgencia médica y requiere una atención inmediata, tanto por su pronóstico funcional, como por la elevada mortalidad que conlleva, un 33% de fallecimientos a los tres meses y 58% al año El anciano inmovilizado es un paciente de alto riesgo para la aparición de complicaciones médicas, con necesidad de ayuda para casi todas las actividades básicas de la vida diaria y candidato al ingreso en una Residencia Geriátrica.
A medida que envejecemos se van produciendo una serie de cambios que van limitando la movilidad:
– Discreta atrofia muscular, seguida de fibrosis, por lo que la contracción muscular es más lenta. La fuerza muscular disminuye un 15% entre los 30 y los 70 años.
– Las articulaciones pierden elasticidad y capacidad de movimiento.
– Disminución de la agudeza visual que produce inseguridad y torpeza en la marcha.
– Alteración en los sistemas vestibulares que mantienen el equilibrio. El centro de gravedad se desplaza hacia arriba y adelante, siendo más difícil mantener el equilibrio.
El 18% de > de 65 años tienen problemas para moverse sin ayuda y a partir de 75 años más del 50% tienen problemas para salir de casa, de los que un 20% quedan confinados en su domicilio.
El 50% de los ancianos que se inmovilizan de forma aguda fallecen en un plazo de 6 meses.
3.3. CAÍDAS.
La caída es la precipitación repentina al suelo, de forma involuntaria, acompañada o no de pérdida de conciencia. Los accidentes son la sexta causa de mortalidad en los mayores de 75 años, y las caídas son su principal motivo. Es mayor el riesgo en ancianos hospitalizados, sobre todo en la etapa posterior a su ingreso, por el rechazo a una actitud sobreprotectora.
3.3.1. Epidemiología.
Las caídas son un verdadero problema clínico entre la población anciana, debido a su alta frecuencia y sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Son una causa importante de mortalidad, inmovilidad e institucionalización prematura, además de ser un importante marcador de fragilidad en la edad avanzada, así como un factor de riesgo de deterioro y mal pronóstico.
Se calcula que cerca del 65% de los ancianos que viven en la comunidad, 40% de los que viven en una institución para cuidados prolongados y 20% de los hospitalizados sufren cuando menos una caída al año.
Las fractura de humero, muñeca, pelvis y cadera se consideran edaddependientes, ya que son producto de los efectos de la osteoporosis y la caída. Suelen ocurrir con frecuencia lesiones de tipo hematoma o luxaciones articulares. En el estudio de los factores de riesgo, los cambios físicos propios del envejecimiento corresponden a los factores intrínsecos y las condiciones del medio a los factores extrínsecos; también se pueden dividir en factores de riesgo a largo y corto plazo.
3.3.2. Factores de riesgo Su origen es multifactorial:
– Enfermedades neurológicas: parkinson, hemiparesia, déficit o padecimiento sensoriales crónicos, alteraciones del funcionamiento cognoscitivo, neurológico y músculo-esquelético.
– Medicamentos como narcóticos, hipnóticos, vasodilatadores, diuréticos, digoxina, antidepresivos, etc.
– El estado mental es primordial en la predisposición en las caídas, estado general, estado psicomotor y desempeño global de las actividades de la vida diaria.
La capacidad visual es determinante en la estabilidad del organismo; a saber, la agudeza visual, adaptación a la oscuridad, visión periférica, sensibilidad de contraste y la acomodación contribuye a la adaptación del viejo a su entrono físico. La mayoría de las caídas se suscitan en la noche, debido a una menor capacidad para adaptarse a la visión nocturna, las barreras arquitectónicas el sueño y sus alteraciones (nicturia).
Los cambios de posición.
Los problemas óseos, musculares y articulares, la debilidad muscular y las alteraciones de la marcha y el equilibrio junto con el deterioro de las funciones mentales y el deterioro en las actividades de la vida diaria más la medicación son los factores de riesgo principales.
3.3.3. Fisiopatología.
La estabilidad de la persona depende de una serie de factores, como el sensorio, SNC, estado mental o cognoscitivo y aparato musculo-esquelético y, además de lo anterior, del funcionamiento respiratorio íntegro y coordinado. Las enfermedades o discapacidades tienen un impacto tanto en el equilibrio como en la marcha, muy importantes, y se superponen con la edad.
La fractura es la complicación más temida, después de una caída, y las consecuencias debido a la inmovilización prolongada, secundaria a la fractura, puede ocasionar infección respiratoria, contracturas musculares y articulares, ulceras por presión, depresión, sobretodo dependencia funcional.
Solo el 50% de los ancianos mayores de 70 años hospitalizados por una caída sobrevive a este acontecimiento en el año posterior a la caída.
Las caídas pueden suceder a cualquier edad, en el anciano son realmente significativas, por sus efectos físicos directos como las lesiones y la muerte, o menos directo como la dependencia potencial, la incapacidad para el auto cuidado posterior, con una creciente demanda de cuidados por parte del familiar o del cuidador en la residencia.
Este problema puede adquirir dimensiones tan importantes que el miedo, la frustración y sensación de incapacidad pueden llevar desde el aislamiento social al abatimiento funcional; ansioso y triste prefiere no salir, y en casa poco a poco merma su funcionalidad. A este cuadro se le llama síndrome post-caída y debe ser atendido con terapia de apoyo y rehabilitación.
3.3.4. Consecuencias.
Inmediatas
– Lesiones menores en partes blandas (hematomas) y fracturas, más frecuentes en cadera, fémur, húmero, muñecas y costillas.
– La dificultad para levantarse se produce en el 50% de las caídas y un 10% permanece en el suelo más de 1 hora que puede provocar infecciones, deshidratación y trastornos psicológicos o hipotermia que puede causar la muerte en el 90% de los casos.
Tardías
– Limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad.
– Síndrome postcaída con falta de confianza en sí mismo, miedo a volver a caerse y restricción en la deambulación por él o sus cuidadores llevando al aislamiento y la depresión.
3.3.5. Prevención y Tratamiento.
Debe ponerse remedio a las consecuencias agudas derivadas de la caída y las enfermedades subyacentes.
Lo principal es prevenir las caídas sin limitar la movilidad, la independencia y las actividades de la vida diaria.
Para el autocuidado es preciso:
– Conocer las enfermedades y medicamentos con riesgo de producir caídas.
– Revisar la visión y cuidar los pies.
– Usar calzado de adecuado de tacón bajo y superficie amplia. No usar ropas largas.
– Hacer ejercicio físico y seguir una dieta equilibrada.
– Reiniciar las actividades de la vida diaria tan pronto como sea posible tras la caída.
– Tomarse el tiempo necesario para levantarse de la cama o de una silla.
– Estar alerta.
– Tras una caída aunque no haya daños informar al médico porque puede ser secundaria a una enfermedad de base.