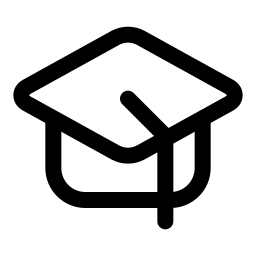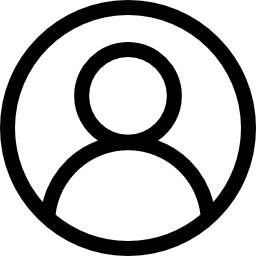2. PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES CRÍTICAS: POLITRAUMATIZADOS, QUEMADOS, SHOCK, INTOXICACIÓN, HERIDAS, HEMORRAGIAS, ASFIXIAS.
2.1. POLITRAUMATIZADOS
En la actualidad los traumatismos representan en los países occidentales la principal causa de muerte en menores de 40 años; la tercera en la población general tras enfermedades cardiovasculares y cáncer, y el 55% de mortalidad en niños mayores de cinco años. Se calculan entre 20 y 25 los heridos hospitalizados por cada enfermo traumático fallecido.
Además, los traumatismos originan incapacidades severas y secuelas invalidantes permanentes. La asistencia sanitaria de estas patologías tiene un coste en el primer mundo de aproximadamente el 2,5% del PIB.
Se entiende por politraumatizado a la persona que por causa traumática presenta un compromiso circulatorio o respiratorio tal que pueda poner en peligro su vida.
Al hablar de las causas de muerte en los politraumatizados se dice que estas presentan una distribución trimodal, ya que los fallecimientos se agrupan en torno a tres picos de tiempo. Un primer pico de impacto, donde fallecerán aquellos que han sufrido directamente el daño, de forma casi instantánea. La denominada “hora de oro” o segundo pico, en el que ocurren el 60% de los fallecimientos y que suponen los fallecidos en la hora siguiente al accidente, por lo que es un buen indicador de calidad de la asistencia de emergencias.
Un tercer pico o muertes diferidas engloban a aquellos que mueren ya una vez trasladados a sistemas terciarios de atención, horas, días e, incluso, semanas después del accidente.
La adecuada valoración y tratamiento de estos pacientes en el lugar del accidente han mejorado espectacularmente su supervivencia.
2.1.1. Valoración inicial o reconocimiento primario
En esta fase se identifican y evalúan aquellos problemas que constituyen una amenaza inmediata para la vida o para los miembros.
Siguiendo siempre el mismo orden, se intenta mover al paciente lo imprescindible.
2.1.2. Reconocimiento secundario
Una vez salvada la urgencia vital, se procederá a un examen exhaustivo, de la cabeza a los pies, basado en la inspección, palpación y auscultación. La exploración de ojos, nariz, oídos y recto no puede olvidarse.
Debe haber exploración en todos los orificios.
La parada cardíaca provocada por un trauma tiene una mortalidad muy elevada, con una supervivencia general de sólo el 5,6% (intervalo 0-17%).
Por razones poco claras, las tasas de supervivencia obtenidas en los últimos 5 años son superiores a las anteriores. Sólo en el 1,6% de los casos que sobreviven (y cuando hay datos disponibles) los resultados neurológicos son buenos.
Commotio cordis
La commotio cordis es una parada cardíaca real o casi-parada debida a un impacto contundente en la pared torácica a la altura del corazón. Un golpe recibido en el pecho durante la fase vulnerable del ciclo cardíaco puede provocar arritmias malignas (y con frecuencia, fibrilación ventricular). La commotio cordis tiene lugar fundamentalmente en la práctica deportiva (sobre todo, en la del béisbol) y de actividades de ocio; las víctimas suelen ser varones jóvenes (14 años de media). La tasa de supervivencia general es del 15%, pero sube al 25% si la reanimación se inicia dentro de los 3 minutos siguientes.
Signos de vida y actividad inicial del ECG
No hay predictores fiables de la supervivencia en caso de parada cardiorespiratoria traumática. Un estudio ha apuntado la correlación significativa entre la presencia de pupilas reactivas y ritmo sinusal con la supervivencia. En un estudio sobre traumatismos penetrantes se ha apuntado la correlación de la reactividad pupilar, la actividad respiratoria y el ritmo sinusal con la supervivencia, pero los resultados fueron considerados poco fiables. Tres estudios han referido la ausencia de supervivientes en pacientes con asistolia o ritmo agónico.
Otro mostró la falta de supervivientes en caso de actividad eléctrica sin pulso después de un traumatismo cerrado.
Basándose en estos estudios, el Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons) y la Asociación Nacional de Médicos de Servicios de Emergencias Médicas (National Association of EMS physicians) elaboraron las directrices prehospitalarias de finalizar o continuar la resucitación.
Tratamiento
Existe una correlación entre la supervivencia en caso de parada cardiorespiratoria traumática, la duración de la RCP y el periodo de asistencia prehospitalaria. Lleve a cabo in situ sólo las maniobras esenciales para salvar la vida y si el paciente muestra signos de vida, transfiéralo con rapidez al hospital apropiado más cercano. Valore la toracotomía in situ en pacientes seleccionados. No espere por intervenciones de efectividad no probada como la inmovilización de la columna. Trate las causas reversibles: hipoxemia (oxigenación, ventilación); hemorragia compresible (presión, vendajes de presión, torniquetes, nuevos agentes hemostáticos); hemorragia no compresible (férulas, líquido intravenoso); neumotórax (descompresión torácica); taponamiento cardíaco (toracotomía inmediata). Las compresiones torácicas pueden no ser efectivas en caso de parada cardíaca hipovolémica; sin embargo, la mayor parte de los supervivientes no presentan hipovolemia y en este subgrupo, el soporte vital avanzado puede salvar la vida. La RCP estándar no debe retrasar el tratamiento de las causas reversibles (p.e., la toracotomía en caso de taponamiento).
Toracotomía de rescate
Si hay presentes médicos con la habilidad necesaria, puede efectuarse una toracotomía de rescate prehospitalaria en aquellos pacientes que sufran una parada cardíaca asociada a una lesión torácica penetrante.
La toracotomía en la sala de urgencias está indicada, sobre todo, en los pacientes con lesiones cardíacas penetrantes, que llegan al centro tras un breve periodo en el lugar del accidente y un traslado rápido, con signos de vida apreciables o actividad del ECG (tasa de supervivencia estimada del 31%). Después de un traumatismo cerrado, la toracotomía en la sala de urgencias debe limitarse a aquellos pacientes que presenten signos de vida al llegar al centro y que hayan sufrido una parada cardíaca presenciada (tasa de supervivencia estimada del 1,6%).
Ecografía
La ecografía es una herramienta útil para evaluar al paciente que ha sufrido un traumatismo grave. Pueden diagnosticarse con fiabilidad en unos minutos los casos de hemoperitoneo, hemotórax, neumotórax y taponamiento cardíaco, incluso en la fase prehospitalaria. Ya es posible efectuar ecografías prehospitalarias, aunque sus beneficios aún no han sido demostrados.
2.2. QUEMADOS
2.2.1. Quemaduras
Lesiones de la piel y de otros tejidos debidas a alteraciones térmicas, producidas por agentes químicos, físicos, eléctricos e incluso biológicos como pueden ser el fuego, el sol, objetos calientes, vapores…
% Mortalidad = % Superficie quemada + Edad de paciente.
Extensión Regla de los nueve.
– Cabeza y Cuello: 9%.
– Tronco Anterior: 18%.
– Tronco Posterior: 18%.
– Extremidad Superior: 9%. (18%)
– Extremidad Inferior: 18%. (36%)
– Genitales: 1%.
– Mano: el dorso o palma, que equivale al 1%.
2.2.2. Clasificación
Primer grado. Afectan a la capa más superficial de la piel, la epidermis. Eritema doloroso.
Segundo grado
– Segundo grado superficiales: Parte superficial de la dermis, presentan flictena (ampollas) sobre fondo eritematoso, son exudativas y dolorosas.
– Segundo grado profundas: Parte profunda de la dermis, tienen aspecto blanquecino, no son exudativas ni dolorosas.
Tercer grado. Son subdérmicas. Color marrón o blanco. Presencia de escara seca de la piel y ausencia total de sensibilidad. Tacto «de cuero».
Cuarto grado. Afectan músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos y huesos.
2.3. SHOCK
Situación clínica y hemodinámica, que se caracteriza por una disminución severa de la perfusión hística, que determina una respuesta compensadora de todo el organismo.
Tipos de shock
– Shock Hipovolémico Pérdida de volumen sanguíneo circulante Hemorragias, vómitos, diarreas, aspiración nasogástrica, quemaduras, poliuria…
– Shock Cardiogénico Bombeo cardíaco inefectivo IAM, Arritmias, miocardiopatias…
– Shock Distributivo Cambios en la distribución o en la localización del volumen sanguíneo circulante.
• Shock Séptico: Infección generalizada.
• Shock Anafiláctico: Desmesurada reacción antígeno anticuerpo.
• Shock Neurogénico: Pérdida del tono simpático.
2.4. LAS INTOXICACIONES
Se define intoxicación como el conjunto de signos y síntomas producidos por la acción de un tóxico introducido en el organismo humano de forma accidental o voluntaria.
De forma genérica se habla de tóxico como aquellas sustancias que, independiente de su origen, al entrar en el organismo humano producen una reacción química que resulta perjudicial para este.
Producen parada cardíaca de forma excepcional, pero son una causa prevalente de muerte en menores de 40 años. Las intoxicaciones por medicamentos, por drogas de abuso o sustancias químicas de uso doméstico son la principal causa de asistencia en hospitales generales o centros de atención a intoxicaciones. También la dosificación incorrecta, las interacciones y otros errores de medicación pueden resultar dañinos. La intoxicación accidental es la más frecuente en niños. El envenenamiento criminal es infrecuente. Los accidentes en la industria y los conflictos bélicos o el terrorismo pueden también producir la exposición a sustancias nocivas.
Prevención de la parada cardíaca
Evaluar y tratar mediante la secuencia ABCDE (vía Aérea, Respiración, Circulación, Discapacidad, Exposición). La obstrucción de la vía aérea y la parada respiratoria por disminución crítica en el nivel de conciencia es una causa frecuente de muerte en intoxicaciones voluntarias. La aspiración pulmonar de contenido gástrico puede producirse después de intoxicación con depresores del sistema nervioso central. La intubación traqueal precoz de los pacientes inconscientes por personal adiestrado reduce el riesgo de aspiración. La hipotensión debida a medicamentos suele responder a infusión IV de líquidos, aunque a veces se hace necesario utilizar vasopresores (p.e., infusión de noradrenalina). Un periodo prolongado de coma en la misma posición puede generar úlceras de decúbito y rabdomiolisis. Deben medirse niveles sanguíneos de electrolitos, glucosa y gases arteriales. Medir la temperatura corporal al estar alterada la termorregulación.
Después de una sobredosis de medicamentos pueden producirse tanto hipertermia (hiperpirexia) como hipotermia. Conservar muestras de sangre y orina para analítica. Los pacientes con intoxicación severa deben atenderse en una sección de cuidados críticos. La descontaminación, eliminación forzada y el uso de antídotos puede ser necesaria y suele emplearse como segunda línea terapéutica. El abuso de alcohol suele estar implicado con frecuencia en situaciones de autointoxicación.
El Tratamiento lo podemos ordenar secuencialmente en los siguientes cuatro apartados:
– Evaluación de las funciones vitales.
– Disminución de la absorción del tóxico:
• Descontaminación.
• Disminución de la absorción digestiva: vaciado gástrico, administración de catatárticos y administración de absorbentes.
– Tratamiento farmacológico.
– Aumento de la eliminación del tóxico: hemodiálisis y diuresis forzada.
2.5. HERIDAS
Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios, estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Una herida es toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra el tejido blando, éstas se pueden dividir en:
– Heridas abiertas: en las cuales se observa la separación de los tejidos blandos.
– Heridas cerradas: en las cuales no se observa la separación de los tejidos, la hemorragia se acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras.
2.5.1. Entre las heridas abiertas tenemos
– Heridas cortantes: producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, etc.
– Heridas punzantes: son producidas por objetos puntiagudos, como clavos, agujas, picahielos, etc.
– Heridas punzocortantes: son producidas por objetos puntiagudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado.
– Laceraciones: son heridas de bordes irregulares que no se confrontan.
– Heridas por proyectil de arma de fuego: en donde dependiendo del tipo de arma, calibre de la bala y distancia la herida tiene diferentes características.
– Abrasiones: son las heridas ocasionadas por la fricción con superficies rugosas, es lo que comúnmente se conoce como raspones.
– Avulsiones: Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo sin desprenderse completamente de la parte afectada.
– Amputaciones: es la separación traumática o patológica de una extremidad y puede ser total, parcial ó en dedo de guante.
2.5.2. Tratamiento de una herida
– Retirar la ropa que cubre la herida.
– Utilizar guantes de látex, para evitar el contagio de alguna enfermedad así como contaminar la herida.
– Se limpia con gasas y solución salina o agua potable quitando el exceso de sangre y la tierra que pueda tener. La manera de limpiar con la gasa es de adentro hacia fuera en círculos excéntricos, partiendo del centro de la herida, siendo éstos cada vez mayores; se voltea la gasa y se vuelve a hacer para evitar infectarla. Se repite el procedimiento, dos o tres veces más.
– Se aplica yodo para evitar infecciones.
– Se cubre la herida con un gasa.
– No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar infecciones.
– No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que podemos causar una reacción alérgica.
2.6. HEMORRAGIAS
Se entiende por hemorragia la salida de sangre fuera de los vasos.
Es un cuadro muy frecuente, aunque según la cantidad de sangre que se pierda puede pasar de ser desde algo cotidiano y casi sin importancia a una emergencia que, al igual que una parada cardiorrespiratoria, requiere una intervención en segundos o acabará en muerte.
La pérdida considerable de volemia conlleva, lógicamente, una menor llegada de oxígeno a las células, produciéndose necrosis de los tejidos al verse alterada drásticamente la necesidad de oxigenación.
2.6.1. Las hemorragias se pueden dividir de diferentes formas según el criterio usado
– Según el vaso sangrante son:
• Arterial: sangre roja brillante que sale en emboladas acompañando los latidos del corazón.
• Venosa: sangre mate, muy oscura que mana de manera continua.
• Capilar: son muchos puntos sangrando al tiempo. Luego acaba cubriendo la zona. Es el sangrado en sábana típico de las “desolladuras”.
Con frecuencia las hemorragias son mixtas, siendo distintos tipos de vasos los que sangran a la vez.
– Según la etiología pueden ser:
• Provocadas/controladas (donación, sangría, flebotomía, etc.).
• Yatrogénicas: secundarias a tratamientos (fibrinolisis, etc.)
• Traumática por agresión: heridas, cortes, etc.
• Traumática espontánea: variz esofágica, etc.
• Fisiológica: menstruación.
– Según la visualización de la sangre pueden ser externas, internas y mixtas (o cavitarias). Algunas hemorragias “con nombre propio” son:
• Epistaxis: sangrado del plexo nasal.
• Gingivorragia: sangrado de encías.
• Hematemesis (sangre roja brillante): hemorragia activa de vía digestiva alta (suele acompañar al vómito).
• Hematemesis (sangre como “posos de café”): hemorragia inactiva de vía digestiva alta (suele acompañar al vómito).
• Hematoquecia: sangre roja mezclada en heces.
• Melena: heces líquidas con sangre digerida, alquitranada y muy maloliente.
• Rectorragia: sangre roja y brillante por recto.
• Sangre oculta en heces: sangrado que no varía el aspecto fecal y se detecta con pruebas especiales.
• Hematuria: presencia anormal de sangre en orina.
• Hemoptisis: tos con sangre de vías respiratorias.
• Otorragia: sangrado por oído.
2.6.2. Tratamiento
Ante una hemorragia principalmente hay que comprimir en el lugar del sangrado. Esto, en principio, sólo es posible en las hemorragias externas, por lo que hay que referirse a ellas. La compresión provoca un doble efecto:
– Estrecha o cierra el calibre, evitando pérdida de sangre.
– Facilita la hemostasia, es decir, que se produzca un trombo y la consiguiente coagulación y cierre del vaso sangrante.
La compresión debe ser directa y firme. La auxiliar de Enfermería se valdrá de gasas estériles que se irán amontonando en caso de empaparse de sangre sin retirar nunca ninguna, pues se podría arrastrar del coágulo que se estuviese formando. Se tumbará al individuo, si no se había hecho ya, para favorecer las posteriores maniobras.
Si la hemorragia procede de una extremidad, ésta se elevará lo más alto posible por encima del nivel del corazón. Esto hace que la sangre llegue con menor presión e igualmente favorezca la disminución de pérdidas y la aparición de coágulo.
Si no se controla el sangrado se ha de proceder a la compresión arterial. A pesar de que tradicionalmente han sido numerosos los puntos que se han dado como exitosos, en la actualidad sólo se reconoce como válida la compresión de las arterias humerales y las femorales, exclusivamente.
Por ello, esta técnica únicamente se efectuará en hemorragias de las extremidades. La compresión arterial se puede hacer al mismo tiempo que se sigue oprimiendo y elevando el miembro.
El abordaje de la arteria humeral se realiza desde la parte externa, colocando la auxiliar de Enfermería su mano en forma cóncava en la parte posterior o tricipital del brazo. Desde ahí, se apretará con los dedos en la hendidura que el bíceps deja en la parte media-interna del brazo.
La femoral se aborda desde la ingle. Concretamente, se coloca la mano de forma plana y perpendicular en la parte más anterior de la cresta ilíaca y se deja balancear hacia delante. Luego se comprime muy fuerte con todo el borde interno o “canto” de la mano.
Con esta técnica el sangrado suele ceder. Solamente en el caso de que la hemorragia continúe, sin posibilidad aún de uso de material profesional (es más común su realización en primeros auxilios que en hospitales) y en riesgo inminente de shock hipovolémico y muerte, se haría excepcionalmente un torniquete arterial.
Esta técnica se desarrolla, como en el caso anterior, sólo en hemorragias de las extremidades. Sea cual sea el punto de sangrado, el torniquete se practicará cuatro dedos por debajo de la axila o ingle del miembro sangrante.
Se ha de elegir una tira de tela o material semielástico (venda o paño). Debe ser ancha, pues en el caso de ser una cuerda, acabaría cortando el tejido y aflojándose.
A cuatro dedos por debajo de la axila o ingle se rodea con la tela y se hace un nudo. Sobre él se apoya un instrumento alargado y rígido que servirá de palanca para rotar. Sobre éste, se efectuarán dos nudos para asegurarse de que no se deslizará el anudamiento. A continuación se gira la palanca hasta que cese el sangrado. Con el resto de la tela, si fuera muy larga o con otro trozo de venda, se fijaría la palanca, asegurándose de que no se mueve.
Todo este proceso puede ser sustituido por el uso de un manguito de medición de TA hinchado hasta que cese el sangrado.
Conviene anotar la hora exacta de realización, a fin de que luego se pueda valorar el tiempo transcurrido y la necesidad o no de amputación.
Igualmente, si la técnica se hizo fuera del hospital, sobre todo en accidentes múltiples, conviene señalizar la realización del torniquete con una clara marca sobre la frente.
La llegada al servicio de urgencias de varios pacientes cubiertos con las opacas sábanas isotérmicas, podría encubrir y diferir injustificadamente una urgencia como la que se está analizando.
A pesar de que es mucho el tiempo que ha transcurrido desde que se recomienda que no se abra un torniquete, aún hay foros donde se sigue insistiendo en “abrir cada 20 minutos durante un minuto a fin de que se irrigue el miembro y no se produzca la necrosis”. Esto es un error y hay que seguir insistiendo en que una vez realizado el torniquete, sólo se abrirá de forma definitiva y transcurra el tiempo que transcurra, en servicios altamente especializados en material y profesionales.
Esto se debe a que, tras estar cerrado el riego durante un tiempo considerable, se produce necrosis muscular y de los hematíes y al abrir se pueden poner en circulación sustancias fruto de su metabolismo que son altamente cardiotóxicas y nefrotóxicas en el caso del músculo y neurotóxicas en el caso de la hemoglobina y bilirrubina, con gran riesgo de muerte súbita.
Existen materiales sanitarios que realizan la función de la compresión arterial y el torniquete. Son férulas hinchables que comprimen la zona.
Si el sangrado es intenso en miembros inferiores, existen los llamados antishock suites (MAST) o pantalón antishock, que no es sino una férula en forma de pantalón que comprime de manera neumática.
Para sangrados de relativa importancia, se pueden usar medios cauterizadores que ayuden a cerrar el vaso sangrante. Entre otros, hay esponjas con fibrina, varitas con nitrato de plata y el uso de bisturí eléctrico Ante una pérdida importante de sangre, se ha de elevar las piernas del paciente y cubrirlo con mantas o material isotérmico aun cuando haga calor.
Así tiene que efectuarse cualquier traslado; es la posición antishock.
Se ha de canalizar una vía venosa amplia, monitorizar el ECG y la TA y realizar un sondaje vesical con posibilidad de medición horaria. Se harán analíticas que incluyan pruebas de compatibilidad sanguínea y se deben preparar los medios para una posible transfusión y canalización de vía central.
Si la hemorragia fuese interna o cavitaria, la intervención tiene que ser inmediata. A veces, como en el caso de las digestivas altas, se puede actuar sin cirugía. En otras, la intervención es imprescindible y la detección precoz a través de la valoración de los datos es importantísima para evitar grandes pérdidas de sangre y una gran amplitud de la herida quirúrgica para retirar el hematoma. En cualquier caso, una hemorragia grave, interna o externa, suele ser susceptible de cirugía vascular para reparar los daños.
De no controlarse la hemorragia, será imprescindible la reposición de líquidos, pues evolucionará hacia un shock hipovolémico.
2.7. ASFIXIAS
2.7.1. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (atragantamiento)
La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) es una causa poco común pero potencialmente tratable de muerte accidental. Los signos y síntomas que permiten la diferenciación entre obstrucción leve y grave de la vía aérea se resumen en la secuencia en la OVACE (atragantamiento) en adultos.
Diferenciación entre obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) *, moderada y severa

* Signos generales de OVACE: aparece mientras la víctima está comiendo; la víctima puede agarrar su cuello.

Tanto los golpes en la espalda, como las compresiones torácicas y las compresiones abdominales aumentan la presión intratorácica y pueden ayudar a la expulsión de cuerpos extraños de la vía aérea. En la mitad de los episodios, se necesita más de una de las técnicas para aliviar la obstrucción.
No se dispone de datos que indiquen cuál de las maniobras debe utilizarse primero o en qué orden deben ser aplicadas. Si una falla, inténtelo con las otras de forma secuencial o rotatoria hasta que el objeto sea expulsado.
El algoritmo de OVACE para niños fue simplificado y equiparado con la versión adulta en las recomendaciones de 2005, y como tal sigue siendo recomendado.
La principal diferencia con el algoritmo de adultos es que las compresiones abdominales no deben utilizarse en los lactantes. Aunque los golpes abdominales han causado lesiones en todos los grupos de edad, el riesgo es particularmente alto en los lactantes y niños pequeños. Esto es debido a la posición horizontal de las costillas, las cuales dejan a las vísceras de la parte superior del abdomen mucho más expuestas a los traumatismos. Por esta razón, las recomendaciones para el tratamiento de la OVACE son diferentes para niños y adultos.