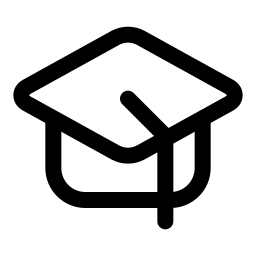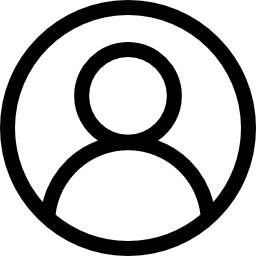2. CONSTANTES VITALES: CONCEPTO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, GRÁFICAS Y BALANCE HÍDRICO.
2.1. CONSTANTES VITALES: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Las constantes vitales, también llamados signos vitales, son parámetros clínicos, objetivables, que proporcionan información acerca del estado fisiológico del organismo, dando idea del estado de salud y de los cambios que se producen en la evolución de una enfermedad.
Los signos vitales son: temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial.
2.1.1. La temperatura corporal
Es la diferencia entre el calor producido por el cuerpo (termogénesis) y el calor perdido (termolisis) y en su regulación participa el hipotálamo. Se mide en grados Celsius. Varía en función de varias circunstancias como: la edad, el momento del día, el esfuerzo físico, la temperatura ambiental, fármacos, deshidratación, etc.
– La temperatura es más baja en personas de edad avanzada.
– La temperatura es menor en la mañana y más alta al mediodía y al anochecer.
– La temperatura aumenta con el esfuerzo físico (ejercicio, trabajo, etc.).
– La temperatura es más alta si existe mucho calor ambiental.
– La temperatura aumenta con la ovulación (37,6 ºC es normal).
– La temperatura aumenta con el estrés.
– La temperatura aumenta con la deshidratación.
– La temperatura disminuye con el resposo.
– La temperatura disminuye con el sueño.
La temperatura en circunstancias normales oscila entre 36,5 ºC y 37,2 ºC y se dice que la persona está afebril. Por encima de 37 ºC hasta 38 ºC se habla de febrícula. Por encima de 38 ºC se dice que la persona presenta fiebre y cuando es mayor a 40º hipertermia o hiperpirexia. Cuando la temperatura es menor de 35,5 ºC se dice que hay hipotermia.
2.1.2. El pulso,
Es la sensación táctil de elevación de la pared arterial que la sangre produce en una arteria al pasar por su interior. Se mide en ciclos por segundo y sirve para hacerse una idea del funcionamiento del corazón: ritmo, amplitud, frecuencia y tensión. Estas variables sufren modificaciones cuando varía el volumen de la sangre bombeada por el corazón (disminuye o aumenta) y/o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. El número de pulsaciones (frecuencia del pulso o frecuencia cardíaca) varía en función de la edad, la talla, el sexo, el estado emocional, la actividad de la persona, medicamentos, etc.
Edad y Frecuencia cardíaca por minuto
– Recién nacido 140 a 160 latidos
– Lactantes 130 a 140 latidos
– Niños 80 a 100 latidos
– Adultos 72 a 80 latidos
– Ancianos 60 latidos o menos
En circunstancias normales, una persona adulta de 175 cm de altura y 70 kilos de peso tiene un pulso de entre 60 y 100 latidos por minuto.
El pulso puede ser rítmico o arrítmico. Se dice que un pulso es rítmico cuando todos los latidos llevan la misma cadencia de tiempo entre si. Se dice que es arrítmico cuando esta cadencia varía de un latido a otro, hablando en este caso de disritmias.
La amplitud de pulso es la amplitud de llenado de la arteria y la sensación que deja cuando se oblitera. Nos indica el volumen sanguíneo.
Se dice que hay taquicardia cuando la frecuencia cardíaca, o número de veces que se detecta el pulso en una fracción de tiempo de 1 minuto es superior a 100 latidos y se habla de bradicardia cuando la frecuencia de pulso es inferior a 60 latidos/minuto.
La tensión es la fuerza del latido cardíaco, es decir, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y se refleja por la presión que tiene la arteria cuando se palpa. Según esto, podemos tener un pulso fuerte o un pulso débil.
2.1.3. La frecuencia respiratoria,
Es el número de respiraciones que se producen en un lapso de tiempo, es decir, el número de veces que entra y sale el aire de los pulmones. Cada respiración consta de inspiración (entrada de aire en los pulmones) y espiración (expulsión del aire de los pulmones); el conjunto de ambos componen el ciclo respiratorio. Se mide en ciclos por segundo y sirve para hacerse una idea del funcionamiento del pulmón: ritmo, amplitud y frecuencia.
El número de respiraciones o ciclos respiratorios (frecuencia) que se producen en un minuto es por regla general de 16 a 20 ciclos por minuto; sin embargo esta frecuencia varía dependiendo de la edad, del estado emocional, del esfuerzo físico, de la existencia de fiebre, enfermedades, etc.
Edad Frecuencia y frecuencia por minuto
– Recién nacido 40 a 60 veces
– Lactante 30 a 50 veces
– Pre-escolar 30 a 35 veces
– Niño 20 a 25 veces
– Adolescente 15 a 20 veces
– Adulto 13 a 16 veces
– Vejez 12 a 16 veces
Cuando la frecuencia respiratoria es rápida se habla de taquipnea y cuando está enlentecida de bradipnea. Cuando hay una pausa prolongada en la respiración de habla de apnea. Cuando la respiración es normal (frecuencia y ritmo normales) se dice que es eupneica.
Cuando la respiración es rápida y profunda se habla de hiperpnea.
La amplitud respiratoria es la distensión de la caja torácica y de la pared abdominal, que se produce con la inspiración. Cuando hay una disminución de la amplitud (por ejemplo en el dolor) se está haciendo mención a la respiración superficial. Cuando hay aumento de la amplitud respiratoria se habla de respiración profunda (casi siempre se acompaña de bradipnea).
Los ciclos respiratorios pueden ser rítmica o arrítmica. Se dice que rítmico cuando todos los ciclos respiratorios llevan la misma cadencia de tiempo entre sí. Se dice que es arrítmico cuando esta cadencia varía de un ciclo a otro. Estamos entonces ante situaciones patológicas. Dentro de las respiraciones patológicas están: la respiración de Kussmaul, Cheyne Stokes y Biot.
2.1.4. Presión arterial,
Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de la arteria según progresa por ella. También se la llama presión sanguínea, y depende de la fuerza de la contracción cardíaca. Esta presión no es estable, cambiando continuamente en función de determinadas circunstancias bien conocidas, como la edad, el sexo, el esfuerzo físico, el ejercicio, la constitución corporal, reposo, sueño, ayuno, alimentación, obesidad, etc.
Hay que diferenciar estos dos conceptos:
– Presión arterial: Fuerza que la sangre ejerce contra la pared de la arteria. Está determinada por el corazón.
– Tensión arterial: Fuerza que la pared de la arteria ejerce sobre la sangre circulante. Está determinada por la elasticidad de la pared arterial.
La presión arterial se compone de una fase sistólica que coincide con el latido cardíaco y, otra diastólica que coincide con la relajación del corazón y depende de la elasticidad de las arterias (resistencia vascular periférica) y del propio volumen circulante. A la primera se la llama presión arterial máxima o sistólica y a la segunda presión arterial mínima o diastólica. Ambas se miden en milímetros de mercurio (mmHg) sobre la presión atmosférica.
Los valores normales de presión arterial oscilan entre 90/60 mmHg y los 130/80 mmHg. Cuando son superiores a 140 mmHg de presión sistólica se habla de hipertensión arterial sistólica o presión arterial alta, y cuando las cifras son inferiores a 90 mmHg de presión sistólica, se dice que hay hipotensión sistólica o presión arterial baja.
– La presión arterial se incrementa con el envejecimiento.
– La presión arterial es menor en la mujer.
– La presión arterial es más baja durante el sueño.
– La presión arterial se eleva con el esfuerzo físico.
– La presión arterial aumenta con la alimentación salada.
La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial por encima de los límites normales, y puede ser sistólica y/o diastólica.
La hipotensión arterial es el descenso de la presión arterial por debajo de los límites normales.
En la regulación de la presión arterial intervienen: el riñón (sistema reninaangiotensina – aldosterona), el hipotálamo (vasopresina u ADH), glándulas suprarrenales (adrenalina, noradrenalina), sistema nervioso simpático (estrés).
2.2. TÉCNICA DE TOMA DE CONSTANTES
2.2.1 Temperatura. Material a utilizar
– Charola o bandeja pequeña.
– Torundas secas.
– Torundas embebidas en povidona yodo jabón.
– Solución antiséptica.
– Jabón liquido.
– Solución fisiológica o agua inyectable.
– Termómetros clínicos o rectales (termómetros de máxima).
– Termómetro digital.
– Lubricantes.
– Bolígrafo de color rojo.
– Hoja de registro.
2.2.2. Procedimiento. Temperatura bucal (oral) Tiempo de espera: 3 minutos.
– Lavarse las manos y preparar el equipo.
– Trasladar el equipo a la unidad del paciente.
– Extraer el termómetro de la solución antiséptica, limpiar el termómetro con la torunda con solución de arriba hacia abajo, secarlo con una torunda con movimientos rotatorios iniciando por el bulbo.
– Verificar que la columna de temperatura marque menos de 35 ºC.
– Colocar al paciente en posición de decúbito dorsal, posición de Fowler o en oposición de semifowler pidiéndole que habrá la boca colocando el extremo del termómetro (bulbo) debajo de la lengua y que junte los labios sin morder para sostenerlo.
– Retirar el termómetro después de tres minutos.
– Limpiar el termómetro con torunda con movimientos rotatorios del tubo de cristal al bulbo.
– Observar en la columna el grado de temperatura que marca.
– Limpiar el termómetro con jabón con técnica de asepsia, limpiar con una torunda con solución para retirar los residuos de jabón.
– Registrar el resultado en la hoja correspondiente con el bolígrafo de color rojo.
– Dejar al paciente cómodo.
– Lavar los termómetros con agua corriente.
– Bajar la columna de mercurio.
– Colocar los termómetros en un recipiente con solución antiséptica.
2.2.3. Temperatura axilar (sitio de elección) y pliegue inguinal Tiempo de espera: 3 a 5 minutos.
– Colocar al paciente en posición de decúbito dorsal o semifowler.
– Extraer el termómetro oral de la solución antiséptica y verificar que la columna de temperatura marque menos de 35 ºC.
– Limpiarlo con una torunda con solución antisepsia y secarlo con una torunda seca, haciendo movimientos rotatorios, iniciando la acción por el bulbo.
– Pedirle al paciente que separe el brazo, secarle la axila con una torunda seca, colocando en la misma el extremo del termómetro que tiene el bulbo e indicarle que lo oprima y coloque su mano sobre el tórax.
– Retirar el termómetro después de tres a cinco minutos.
– Limpiar el termómetro con una torunda embebida en povidona yodo jabón, de arriba hacia abajo.
– Observar en la columna el grado de temperatura que marca.
– Colocar el termómetro en el frasco con jabón.
– Registrar el resultado en la hoja correspondiente con la tinta del turno que se encuentra.
– Dejar cómodo al paciente.
– Lavar los termómetros con agua corriente.
– Bajar la columna de mercurio.
– Colocarlos termómetros en solución antiséptica.
2.2.4. Temperatura rectal y vaginal Tiempo de espera: 1 minuto.
– Colocar una pequeña cantidad de lubricante en una gasa.
– Extraer el termómetro rectal de la solución antiséptica, introducir en el frasco con agua y secarlo con una torunda con movimientos rotatorios iniciando por el bulbo.
– Verificar que la columna de temperatura marque menos de 35 ºC.
– Lubricar el bulbo del termómetro.
– Colocar al paciente en posición de Sims exponiéndolo únicamente en la región anal.
– Separar los glúteos e introducir el bulbo dentro del recto (2,5 cm aproximadamente).
– Sostener el termómetro durante 3 min.
– Retirar el termómetro y cubrir al paciente.
– Limpiar el termómetro con una torunda húmeda de arriba hacia abajo.
– Observar en columna de mercurio el grado que marca.
– Colocar el termómetro sobre una gasa.
– Registrar el resultado en una hoja correspondiente.
– Dejar cómodo al paciente.
– Lavar perfectamente el termómetro con agua corriente.
– Bajar la columna de la temperatura por debajo de 35 ºC.
– Colocar el termómetro en el frasco de solución antiséptica.
2.2.5. Temperatura óptica Tiempo de espera: 2-3 segundos.
También llamada temperatura de la membrana del tímpano o temperatura timpánica. Se mide con el termómetro digital.
– Sacar el termómetro del estuche.
– Colocar el cobertor plástico desechable sobre la punta del termómetro.
– Sostener la cabeza (si se trata un niño) para que no la mueva.
– Traccionar del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás (hacía atrás si se trata de un niño).
– Colocar la punta cubierta dentro de la abertura del oído sin empujar a la fuerza la punta del termómetro en el oído.
– Presionar el botón para encender el termómetro.
– Sostener el botón apretado durante 1 segundo.
– Retirar el termómetro de la apertura del oído.
– Tirar el cobertor desechable.
2.2.6. Temperatura de la sien Tiempo de espera: 2-3 segundos.
Se utiliza el mismo protocolo que la medición de la temperatura timpánica con la salvedad que no se usa el capuchón desechable cónico, sino uno plano.
2.2.7. Consideraciones especiales
La temperatura corporal se toma como norma 2 veces al día: entre las 7 y 9 h. de la mañana para determinar la mínima y entre las 5 y 7 h. de la tarde para determinar la máxima.
Cuando se produce disociación térmica es necesario tomar la temperatura superficial (axilar, inguinal, sien) y la profunda (rectal, vaginal, bucal, ótica).
Se habla de disociación térmica cuando existe 1 ºC de diferencia entre ambas temperaturas. Cuando la disociación térmica se produce a favor de la profunda es sugerente de proceso inflamatorio interno (cavidad abdominal, cavidad bucal, conducto auditivo). Cuando es a favor de la superficial se ha de pensar en un proceso local.
Al tomar la temperatura corporal se debe tener en cuenta las siguientes medidas:
– Si se va a medir la temperatura oral, el paciente no debe fumar, comer o beber líquidos calientes o fríos, 15 minutos antes de efectuar el procedimiento.
– Evitar medir la temperatura oral en niños, pacientes inconscientes, con disnea, tos, hipo, vomito, o con lesiones en la boca.
– Si se va a evaluar la temperatura rectal, no hacerlo en pacientes con gastroenteritis, postoperados de recto o con lesiones en el mismo.
– Avisar de inmediato al médico ante cualquier alteración en la temperatura corporal.
– Las soluciones utilizadas en el equipo de termometría deben reemplazarse cada 24 hrs.
– Al realizar el lavado de los termómetros, hacerlo con agua corriente fría.
2.2.8. Frecuencia respiratoria
Material
– Reloj con segundero.
– Bolígrafo de color verde.
– Libreta de anotaciones.
– Hoja de gráfica para signos vitales.
Procedimiento
– Trasladar el equipo a la unidad del paciente.
– Verificar datos de identificación del paciente. Llamarle por su nombre.
– Explicar el procedimiento al paciente.
– Observar la elevación y descenso del abdomen del paciente durante 30 segundos, multiplicar por dos y observar:
• Profundidad y esfuerzo para respirar, amplitud y ritmo de las respiraciones.
• Sonido en caso de estar presencial.
• Coloración del paciente.
– Registrar la frecuencia respiratoria obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, observar si el ritmo y profundidad están alterados.
– Anotar la fecha y hora de la toma del procedimiento.
– Comparar la frecuencia respiratoria con registros anteriores.
Consideraciones especiales
1. Observar los ciclos respiratorios durante 1 minuto completo en caso de patrones respiratorios anormales.
2. Tener en cuenta que es difícil para un paciente respirar naturalmente, si sabe que se le están contando las respiraciones.
3. En caso de duda repetir el procedimiento.
4. Estar alerta cuando el paciente registre una cifra menor de 14 respiraciones o superior a 28, en pacientes adultos. Asimismo, si presenta caracteres anormales.
2.2.9. Pulso
Material
– Reloj con segundero.
– Bolígrafo de color verde
– Libreta de anotaciones.
– Hoja de gráfica para signos vitales.
Sitios donde se puede tomar el pulso
– En la sien (arteria temporal).
– En el cuello (arteria carotídea).
– Zona interna del brazo (arteria humeral).
– En la muñeca (arteria radial).
– Zona interna del pliegue del codo (arteria cubital).
– En la región inguinal (arteria femoral).
– En el dorso del pie (arteria pedia).
– En la tetilla izquierda (pulso apical o pulso cardíaco, en el caso de los bebés).
Procedimiento
1. Trasladar el equipo a la unidad del paciente.
2. Verificar datos de identificación del paciente. Llamarle por su nombre.
3. Lavarse las manos.
4. Explicar el procedimiento al paciente.
5. Seleccionar la arteria en que se tomará la frecuencia del pulso.
6. Determinación del pulso por
– Palpación (pulso periférico):
• Seguir el procedimiento de los pasos 1 a 5.
• Colocar la yema de los dedos índice, medio y anular sobre la arteria. Suele utilizarse la arteria radial debido a su mejor accesibilidad y a la proximidad a la superficie de la piel.
• Presionar la arteria sobre el hueso o superficie firme de fondo para ocluir el vaso y luego liberar lentamente la presión. Presionar solamente lo necesario para percibir las pulsaciones teniendo en cuenta fuerza y ritmo.
• Contar el número de latidos que se produce en 15 segundos y multiplicar por 4, el resultado son los ciclos o número de pulsaciones en 1 minuto.
• Si el pulso es irregular se deben contar todos los latidos que se producen en 1 minuto.
• Registrar la frecuencia de pulso obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, observar si el ritmo y fuerza están alterados. Anotar la fecha y hora del procedimiento.
• Comparar la frecuencia de pulso con registros anteriores.
– Por auscultación (pulso central):
• Seguir el procedimiento de los pasos 1 a 5.
• Colocar la membrana del estetoscopio entre el 3º y el 4º espacio intercostal izquierdo del paciente.
• Contar las pulsaciones o latidos cardíacos durante 30 segundos y multiplicar por dos. El resultado son los ciclos o número de pulsaciones en 1 minuto.
• Si la frecuencia de pulso cardíaco es anormal, entonces se deben contar los ciclos que se producen en 1 minuto.
• Registrar la frecuencia de pulso obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, observar si el ritmo y fuerza están alterados. Anotar la fecha y hora del procedimiento.
• Comparar la frecuencia de pulso cardíaco con registros anteriores.
Consideraciones especiales
– Antes de tomar el pulso, el paciente debe estar en reposo durante 15 minutos.
– Estar alerta cuando el paciente registre una frecuencia de pulso menor de 50 o superior de 100 pulsaciones por minuto.
– Considerar si las pulsaciones son demasiado débiles, fuertes o irregulares.
– En caso de que sea difícil tomar las pulsaciones al paciente, hacer la toma durante un minuto. Si aún no es posible percibir las pulsaciones, hacer la toma de frecuencia cardíaca apical (esto es con el estetoscopio en el área cardíaca).
– Cuando existan dudas, repetir el procedimiento.
2.2.10. Tensión arterial
Material y equipo
– Esfigmomanómetro o baumanómetro.
– Estetoscopio biauricular.
– Brazalete apropiado a la complexión del paciente: Adulto promedio 12 a 14 cm de ancho, obeso de 18 a 22 cm.
– Bolígrafo de color negro.
– Hoja de anotaciones y gráfica para signos vitales.
Procedimiento
1. Trasladar el equipo a la unidad del paciente.
2. Verificar datos de identificación del paciente. Llamarle por su nombre.
3. Lavarse las manos.
4. Explicar el procedimiento al paciente.
5. Colocar al paciente en posición sedente o decúbito dorsal y descubrirle el brazo y el antebrazo.
6. Colocar el brazo a la altura del corazón.
7. Colocar el brazalete alrededor del brazo 2,5 cm arriba por encima de la flexura del codo (arriba del codo), verificando que el brazalete esté totalmente desinflado. El indicador de la presión debe marcar cero.
8. Localizar el pulso de la arterial braquial con la yema de los dedos índice y medio en el tercio superior interno del antebrazo a 1 ó 2 cm por debajo de la flexura del codo.
9. Colocarse las olivas del estetoscopio en los oídos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la arteria braquial del brazo del paciente elegido para la toma.
10. Cerrar la válvula de la perilla insufladora del esfigmomanómetro, utilizando la rosca/tornillo.
11. Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. Si en esta situación ya se escucha el latido del corazón, se debe desinflar el manguito y volver a inflarlo hasta 250 mmHg. Si ocurriese lo mismo repetir la operación e inflar hasta el máximo.
12. Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo lentamente la válvula de la perilla del esfignomanómetro y dejar salir el aire, a una velocidad aproximada 2 a 3 mmHg por segundo.
13. Escuchar el primer latido que corresponde a la presión sistólica o máxima (fase I de Korotkoff).
14. Continuar disminuyendo la presión del brazalete hasta que se deje de escuchar el latido del pulso, el último latido o cambio brusco de la intensidad corresponde a la presión diastólica o mínima (fase V de Korotkoff).
15. Desinflar por completo el brazalete del sistema de toma de presión.
16. Limpiar las olivas y membrana del estetoscopio con una torunda humedecida en solución desinfectante. Guardar el equipo en su estuche correspondiente.
17. Registrar la frecuencia de presión arterial obtenida, en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla, anotando la presión arterial sistólica, diastólica y la diferencial (presión arterial media). Incluir la fecha y hora del procedimiento.
18. Compare la presión arterial con registros anteriores.
Consideraciones especiales
1. El paciente debe permanecer en reposo durante 15 minutos antes de tomar la presión arterial.
2. El paciente debe estar en una posición relajada y en un ambiente tranquilo.
3. Colocar el brazo del paciente en un plano resistente.
4. Envolver con el brazalete del tensiómetro el brazo desnudo del paciente, a la altura del corazón.
5. Evitar que el estetoscopio esté sobre el brazalete.
6. Verificar el funcionamiento adecuado del equipo.
7. En caso de duda repetir el procedimiento.
2.3. GRÁFICAS DE CONSTANTES VITALES
La gráfica hospitalaria es un documento que forma parte de la historia clínica y en ella se reflejan todas las observaciones relacionadas con un paciente determinado. Permite al equipo médico obtener, de forma rápida y clara, el máximo de información con respecto al estado físico del paciente.
En la gráfica se inscriben los datos mediante símbolos y colores normalizados y aceptados previamente. Estos deben ser legibles, estar cumplimentados sin tachaduras, de forma completa y puestos al día.

2.3.1. Tipos de gráficas
Las gráficas se pueden dividir en dos grandes grupos: mensuales y horarias.
Las gráficas mensuales, también llamadas ordinarias, están diseñadas para recoger los datos de las constantes vitales todos los días, incluyendo tres controles (mañana, tarde y/o noche), durante 30 días de observación. Son las más utilizadas y se emplean en todos los servicios de hospitalización. En ellas se registran las constantes vitales, peso del paciente, tipo de dieta, deposiciones, expectoración, medicación y balance de líquidos. Las gráficas horarias, también llamadas especiales, y en ellas se registran los datos relacionados con el paciente, hora a hora, durante un días o sólo durante algunas horas solamente. Se utilizan en aquellos pacientes que deben ser controlados de forma estricta durante cortos periodos de tiempo en unidades especiales (uci, reanimación, coronarias, quirófano, urgencias). En este tipo de gráficas se registran datos de las constantes vitales incluida la presión venosa central, balance de líquidos, analíticas y parámetros hemodinámicos, datos monitorizados (respirador, oxigenoterapia, monitores cardíacos, aspiraciones traqueobronquiales, etc.), medicación y comentarios.
2.3.2. Partes de una gráfica
Las gráficas se dividen en varias partes:
– Parte superior o encabezamiento, donde se recoge la filiación del paciente, número de historia clínica, servicio en el que está ingresado el paciente, número de habitación y cama y médico responsable.
– Parte media, correspondiente a una zona cuadriculada en cuyo margen superior se pone la fecha y los días de observación y a continuación un enrejado de líneas donde se registran las constantes vitales. En la zona de la izquierda aparecen las escalas de unidades de las diferentes constantes vitales identificadas por su letra y color correspondiente.
– Parte inferior donde se registran el peso, la dieta, las deposiciones, la medicación, el balance de líquidos y la expectoración.
2.3.3. Registro en la gráfica
Las constantes vitales se registran mediante puntos que coinciden con el turno y el día correspondiente, que se unen después para obtener una representación gráfica lineal o curva gráfica de respiración, pulso y temperatura. En el caso de la presión arterial se registra como las anteriores mediante un punto que indica la máxima y otra para la mínima; después de unen ambas por una línea vertical con sus extremos en punta de flecha (también se puede anotar la máxima y la mínima con una raya horizontal, que se une posteriormente mediante una línea vertical). La representación gráfica de esta constante no será por tanto un gráfico continuo, sino una sucesión de líneas verticales y paralelas.
El balance de líquidos se registra mediante un diagrama de barras (entradas en color azul, salidas en color rojo), indicando cada cuadrícula fracciones de 200 ml. Un balance de líquidos positivo indica retención de líquidos, mientras que si el balance es negativo sugiere pérdida de líquidos.
En la actualidad ya se empiezan a utilizar hojas de registro de actividades específicas de auxiliares de enfermería.
2.4. BALANCE HÍDRICO
2.4.1. Definición
Es la relación existente entre la cantidad de líquidos que ingresan en el cuerpo y los que salen del mismo en un intervalo de tiempo determinado; por lo general en un día. Cuando el aporte de líquidos es superior al que se elimina se habla de balance hídrico positivo y cuando es menor, es decir, cuando la cantidad de líquidos que egresan es mayor a los que se ingieren, el balance hídrico es negativo.
2.4.2. Distribución del agua corporal
En el adulto, el agua corporal representa aproximadamente el 60% de su peso y se distribuye en los siguientes espacios: el 40% está en el espacio intracelular y el 20% en el espacio extracelular (4% intravascular –plasma-; 16% intersticial).
2.4.3. Ingreso y eliminación de líquidos
En circunstancias normales la cantidad de líquidos que se ingresan es aproximadamente de 2.100 ml a 3.000 ml (900 ml provienen de los alimentos ingeridos, 1.000 a 1.500 ml de los líquidos consumidos y 200 a 500 ml del metabolismo oxidativo).
Los líquidos se eliminan por la piel mediante el sudor (300 ml), por los pulmones en forma de vapor con el aire que espiramos (400 ml), por el aparato digestivo a través de las heces (200 ml) y por el riñón mediante la orina (1.400 ml y más). En total se eliminan en condiciones normales alrededor de 2.500 ml/día.
Cualquier situación de las que se mencionan a continuación afectan el equilibrio hídrico produciendo un disbalance:
– Ingesta insuficiente de líquidos.
– Alteraciones del aparato digestivo.
– Afectación renal.
– Sudoración excesiva.
– Hemorragias, quemaduras, fracturas.
– Vómitos.
– Fístulas.
2.4.4. Funciones del agua
El balance hídrico es el sistema de líquidos que tiene como funciones principales el transporte de oxígeno y nutrientes a las células, la eliminación de los productos de desecho del metabolismo celular, mantener estable el ambiente físico-químico del cuerpo, contribuir a regular la temperatura corporal, favorecer la digestión y la eliminación y contribuir en las secreciones corporales.
En el mantenimiento del balance hídrico también tienen un papel importante los electrolitos (sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato, etc.), gracias a los cuales se mantiene el pH ácido-base, la presión osmótica y la temperatura corporal.
2.4.5. Desequilibrio hidro-electrolítico
Hay multitud de factores que pueden alterar el equilibrio de líquidos y electrolitos del cuerpo. Entre ellos tenemos:
– Ingesta insuficiente de líquidos.
– Alteraciones del tubo gastrointestinal (fístulas, diarrea, etc.).
– Alteración de la función renal.
– Disfunción de la hipófisis (secreción inadecuada de ADH).
– Afectación de las glándulas suprarrenales (hiper o hipoaldosteronismo).
– Diaforesis (sudoración excesiva).
– Hemorragias.
– Quemaduras.
– Fracturas.
– Politraumatizados.
– Derrames (abdominal – ascitis, tórax –pleural).
– Aspiración gastrointestinal.
– Fístulas.
– Fiebre.
– Drenajes.
Cuando disminuye la ingesta de líquidos, o aumenta la osmolaridad sanguínea o cuando se produce un aumento en la eliminación (egresis), los baro-receptores carotídeos y los “sensores” hipofisarios dan la alarma el organismo para que se active el mecanismo regulador de la sed y así se procure la ingesta de agua. Además, se activa la producción de la vasopresina u hormona antidiurética (ADH) que restringe la pérdida de agua por diuresis.
La alteración en la concentración de los electrolitos producen cambios en el volumen de los líquidos corporales y viceversa.
Hay situaciones especiales en las que se debe hacer el balance hidroelectrolítico: postcirugía, hemorragias, fracturas, vómitos, fiebre, quemaduras, diaforesis, deshidratación, etc.
El balance hidroelectrolítico finaliza en el turno de noche, lo debe hacer la enfermera de ese turno y se anota con bolígrafo de color rojo. Consiste en medir la cantidad de líquidos ingeridos o administrados por vía venosa y restar la cantidad de líquidos eliminados por orina, heces, respiración y sudor.
Con ello se sabrá si se produce un balance hídrico positivo, negativo o neutro.
Para realizar este balance se debe disponer de frascos graduados con los que medir la ingesta y la eliminación. Cuando no se disponga de vasos mediadores para la ingesta, se puede calcular aproximadamente contando el número de vasos o cucharas de agua ingerida.
2.4.6. Hoja de control de líquidos
El control de líquidos es la diferencia entre la cantidad de líquidos administrados (entradas) y la cantidad de líquidos perdidos (salidas) con el fin de mantener la homeostasia del organismo y así evitar la hipovolemia (déficit de volumen de líquido circulatorio) o la hipervolemia (exceso de volumen respiratorio). El balance normal debe ser “0”.
La hoja de control de líquidos debe contener los siguientes datos:
– Nombre del paciente.
– Fecha y hora de inicio del balance.
– Sección de ingresos donde se especifica la vía de administración (oral, parenteral, etc.). Las irrigaciones y los líquidos de lavado gástrico no se contabilizan en el balance, llevando el control en una hoja de evolución aparte, anotando la hora, el volumen administrado de solución de irrigación y el drenaje obtenido (la diferencia entre el drenaje y la irrigación corresponde a la cantidad de líquido corporal eliminado).
– Sección de egresos que permite el registro de los valores. En ella se cuantifica las pérdidas objetivas (urinarias, hemorragias, drenajes, vómitos, diarrea, drenes, ostomías); quedando las pérdidas por apreciación reservadas para aquellas eliminaciones que no pueden medirse directamente (sudor, respiración).
– Columna para el total de ingresos, egresos y balance parcial del turno.